Lo que no esperaba es encontrar dos Egiptos. Uno, el faraónico, el hermano mayor, el de los muertos, majestuoso, apoteósico, espectacular, interminable; agotaré los adjetivos, pero no las maravillas egipcias, porque aún aguardan tesoros bajo la arena del desierto esperando ser desenterrados. Los descubrimientos venideros nos fascinarán y también a las siguientes generaciones.
Pero hay otro Egipto, el hermano menor, el de los vivos, polvoriento, caótico, ruidoso, agotador, inclemente. El país vive volcado en el turismo egiptológico como no podía ser de otro modo; todos los esfuerzos, ingresos, investigaciones, recursos técnicos y humanos son pocos para salvaguardar templos, pirámides y tumbas; para facilitar que arqueólogos, antropólogos, historiadores, químicos o forenses estudien, daten, clasifiquen y ordenen su inmenso patrimonio faraónico, y para que equipos de todo el mundo sigan excavando en la arena.
El país entero vive por y para el turismo, así lo viven también los desfavorecidos, que son la mayoría, malviviendo en unas condiciones durísimas sin cuestionarse por qué no se benefician ellos de una mínima parte, ¡qué grande sería!, del dinero que millones de turistas ingresan a diario en las arcas del estado.
En El Cairo tuve la oportunidad de visitar el Museo de la Civilización, adonde fueron trasladadas las momias de veintidós faraones en una fastuosa y costosa ceremonia retransmitida al mundo entero. Las momias descansan ahora en una zona especial del impresionante edificio protegidas de la luz y de la temperatura exterior, salas contiguas y de recorrido unidireccional, escoltadas por personal de seguridad que impediría cualquier daño, ataque o inoportuna fotografía. Afuera, nadie puede protegerse de las abrasadoras temperaturas, nadie protege a sus niños, que corren descalzos detrás de los extranjeros al grito de «solo mirar, no agobiar», en un perfecto español, por calles que nunca duermen, armados con marcapáginas, escarabajos, figuritas de alabastro, túnicas o bolsos.
Al regreso de Alejandría entramos en Zayed, lujosa ciudad a cuarenta kilómetros de El Cairo, que cuenta con institutos médicos, centros comerciales, universidades privadas y servicios de entretenimiento. El dinero se ve, se huele, se palpa en el ambiente. Fuimos caminando por una céntrica calle de baldosas de mármol blancas y negras, impolutas, no se resienten del incesante ir y venir porque un ejército de limpiadores se afana para que su brillo no se apague. Brutal contraste con las calles de sus ciudades, cuyas aceras y arcenes parecen vertederos, y con sus autopistas de cuatro y cinco carriles flanqueadas por cunetas que recogen toda la basura del país. ¡Bonito contraste!
Mención aparte es el Nilo, fértil, acogedor, abundante, cambiante, pero el río merece una columna entera.







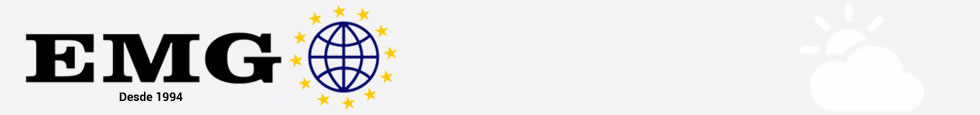












 Si (
Si ( No(
No(






