27FEB24 - MADRID.- Las relaciones entre Irlanda y España se remontan a tiempos remotos en los que escasos datos históricos se funden y entremezclan con mitos y leyendas. En efecto, las leyendas nos hablan de un pasado celta común, cuando los contactos entre Galicia y la Isla Esmeralda se fundamentaban en las supuestas historias de míticos héroes, como Milesio o su nieto Breogán, cuyos descendientes se supone que llegaron a Irlanda unos mil años antes de Cristo.
El famoso Libro de las invasiones, texto escrito en irlandés medieval, alude a ello y menciona, de paso, al primer poeta conocido, Amergin, a medio camino entre druida y poeta propiamente dicho.
1.- Antecedentes históricos
Siempre que rememoramos lo irlandés surgen evocaciones y referencias al misterioso mundo gaélico, a verdes montañas, a magias y conjuros, a enigmas y supersticiones con un fuerte trasfondo religioso. Nunca falta un sentimiento fraternal imbuido de sustratos culturales compartidos que se traslucen en manifestaciones culturales, folclóricas y literarias. En España lo irlandés cae bien. Acaso porque, además del vetusto componente legendario, la historia nos remite a la hospitalidad que los habitantes de la costa oeste de Irlanda prodigaron con nuestros desgraciados náufragos a quienes el desastre de la Armada Invencible arrojó a las playas aquel fatídico año de 1588. Un centenar de españoles recaló en el condado de Sligo, donde sus habitantes los acogieron y de esta manera lograron sobrevivir a la catástrofe. Aún hoy los descendientes de aquellos marinos celebran, junto con los descendientes de los hospitalarios irlandeses, la “Remembrance Parade”. Como recuerdo de aquel encuentro, todavía pervive en la actualidad un monumento alusivo en la playa de Streedagh. A Felipe II se le hizo notar en 1597 que había zonas en la costa irlandesa, como Galway, por ejemplo, donde se hablaba español debido a los frecuentes contactos con navíos mercantes españoles.
A lo largo del siglo XVI las relaciones entre Irlanda y la Corona española fueron muy estrechas. La opresión inglesa, que había empezado a ser insoportablemente cruel durante el reinado de Enrique VIII, lo fue aún más cuando su hija Isabel I accedió al trono. De ahí que miles de irlandeses se trasladaran a España no solamente para asegurar sus vidas, sino también para progresar y, llegado el caso, hacer fortuna. Las persecuciones que padecían los católicos fueron una de las causas de esa emigración forzada, pero hubo otras razones que impulsaron la presencia voluntaria irlandesa en España. Por ejemplo, de tipo comercial y empresarial, incluso educativas.
En tiempos de Felipe II muchos irlandeses emigraron a España y se alistaron en el ejército que habría de luchar en Flandes, donde incluso tuvieron un tercio propio: el Tercio de Irlanda, al mando de William Stanley, prestigioso militar que antes de defender la Corona española había estado al servicio de los ingleses. En el caso de los regimientos irlandeses, cada compañía solía tener capellanes de su misma nacionalidad, desempeñando el doble papel de confesores y predicadores de la tropa, además de celebrar los diferentes oficios religiosos y administrar los sacramentos, sin olvidar la preservación y transmisión de la cultura gaélica vernácula. Estos clérigos, que por lo general hablaban inglés e irlandés, también visitaban a los heridos en los hospitales de campaña y redactaban testamentos cuando eran requeridos para ello.
En la Guerra de Sucesión española (1700-14), con Felipe V, también hubo regimientos de irlandeses al servicio de la monarquía borbónica. Por ejemplo, en 1703 se formó el regimiento de dragones de Mahony, que servía a las órdenes del coronel Daniel Mahony, de Killarney. El coronel, que alcanzaría el rango de Teniente General en España, fue admitido como Caballero de Santiago y recibió el título de Conde de Mahony por la defensa que hizo de Alicante en 1706. Por otro lado, y con recurrente frecuencia, no era de extrañar la huida de los irlandeses hacia España escapando de las hambrunas que de vez en cuando se cernían sobre el país. Muchos militares de ascendencia noble se asentaron en España y fueron los iniciadores de recias estirpes militares españolas que se remontan prácticamente hasta nuestros días, después de que sus inmediatos antepasados alcanzaran nombramientos de ministros y embajadores al servicio del estado español. Baste recordar los apellidos insignes aún presentes en nuestra sociedad, tales como los O’Donnell, los O’Neill, los Lacy, los O’Reilly, los Macdonell, los Kindelán, los O’Higgins en América y tantos otros, como por ejemplo Enrique José O’Donnell, hijo de un antiguo coronel del regimiento “Irlanda”, ascendido a teniente general y nombrado conde de La Bisbal, o el Teniente General Leopoldo O’Donnell, que fue ministro de la Guerra con Espartero y posteriormente tres veces Jefe del Gobierno español entre 1856 y 1866, como un siglo antes también había sido Primer Secretario de Estado y del Despacho Ricardo Wall y Devreaux, nombrado en 1754; o el primer duque de Tetuán, el capitán General Leopoldo O’Donnell y Jorís, a quien Pérez Galdós apodó “el Irlandés”, vencedor en la guerra hispano-marroquí (1859-1860) en el asedio a la plaza de Tetuán.
Las guerras napoleónicas en la Península Ibérica supusieron otra piedra de toque y una nueva oportunidad de demostrar el valor de las tropas irlandesas y su compromiso de lealtad con España. En efecto, a lo largo de toda la Guerra de la Independencia hubo numerosas ocasiones en las que los irlandeses, encuadrados en diferentes regimientos y batallones, presentaran batalla a las tropas francesas con diversa fortuna. Momentos en los que lucharon codo con codo al lado de sus antiguos enemigos ingleses comandados por otro ilustre irlandés de nacimiento: Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington y Duque de Ciudad Rodrigo
2.- Los colegios irlandeses en España
Las reformas religiosas de Enrique VIII alarmaron a la Iglesia de Roma. La presión sobre los católicos en Irlanda y sobre las órdenes religiosas, especialmente los franciscanos y dominicos, y sobre los clérigos en general, se hizo cada vez más insoportable. A partir de 1574 se inicia el éxodo de religiosos que en un principio buscan refugio en el Flandes español, pero también en la Península. A ese mismo año se remonta la presencia de los primeros irlandeses en Salamanca. Las condiciones para que los católicos pudieran educar a sus hijos en esa doctrina eran muy duras a causa de la persecución impuesta contra los “papistas”.
A Felipe II le preocupaba la calidad de la formación que fueran a recibir los clérigos irlandeses, desde las jerarquías episcopales hasta los sacerdotes de a pie, pasando por los religiosos de las distintas órdenes e incluso los laicos. Para ello, y dado que no podían recibir en su país la formación adecuada a causa de la persecución que padecían por parte de las autoridades inglesas, se hizo necesario establecer una red de apoyo en España y en los territorios europeos bajo soberanía española. Era preciso crear una sólida base de acogida, de recursos humanos y de formación intelectual capaz de hacer frente con éxito a los enemigos del catolicismo, cuya recuperación frente al protestantismo era de perentoria necesidad a los ojos de la Iglesia y de sus paladines defensores. Se necesitaban también fondos bibliográficos que habrían de garantizar la ortodoxia formativa de los futuros estudiantes, además de becas y todo tipo de ayudas. Una vez concluida la etapa de estudios y preparación teológica e intelectual, debían regresar a Irlanda con el fin de desarrollar allí la misión apostólica para la que habían sido preparados. Bajo la directa protección del monarca se fundó en 1589 en Valladolid el colegio de San Albano con el fin de atender debidamente la educación y la formación espiritual de ingleses, escoceses e irlandeses huidos de sus respectivos países y acogidos a la generosidad del Rey.
Los colegios irlandeses no solamente supusieron un foco espiritual y cultural tanto para los propios irlandeses como para el entorno donde irradiaron su influencia. Sirvieron de “punta de lanza” a la hora de facilitar información y acogida a los compatriotas que en busca de mejores oportunidades deseaban establecer sus negocios y modos de vida en España y también en otros países. En este sentido, los colegios proporcionaron auxilios tanto espirituales como materiales a sus ciudadanos en la lejana Irlanda y a los miles de irlandeses desperdigados por los diferentes países europeos. En 1592 se fundó el de Salamanca, al que siguieron otros, tales como el de Santiago de Compostela, el de Sevilla –llamado también “de los Chiquitos”--, el de Alcalá de Henares (que acabaría incorporándose al de Salamanca en 1785) o el de Madrid. Por lo general eran los jesuitas quienes regían estos centros, aunque el de Madrid comenzó bajo los auspicios franciscanos. Y, por supuesto, había otros muchos colegios, más o menos florecientes, en diferentes países europeos. Casi todos ellos se cerraron a finales del siglo XIX.
3.- El colegio de los Nobles Irlandeses de Salamanca
Los seminaristas irlandeses llegaron a Salamanca de la mano de Thomas White, nativo del condado de Tipperary que se encontraba en España desde 1582. White pertenecía al clero secular e ingresó en los jesuitas al final de su vida. Desde Valladolid se desplazó a Salamanca con una decena de estudiantes católicos, no sin antes haber conseguido el apoyo de Felipe II, quien el 3 de agosto de 1592 firmó un decreto por el que se ordenaba a las autoridades salmantinas proteger a estos jóvenes y acomodarlos de la mejor manera posible. Expresamente encarga “los tengáis por muy encomendados no solo para no consentir que en manera alguna sean maltratados, sino para que los amparéis, favorezcáis y ayudéis en todo lo que fuere menester, de manera que, ya que han dejado su propia tierra que tenían en ella por solo venir a Dios Nuestro Señor y perseverar en una Santa Fe Católica, y hacen profesión de ella después de enseñados a predicarla y padecer martirio por ella, tengan en esa Universidad el abrigo que con razón se prometen… y con lo que yo les mandare dar pueden vivir en ella con el alivio y consuelo que merecen y es justo que tengan, y conseguirse con ello el fin que se pretende”.
Mediante este decreto se sentaron las bases para el futuro funcionamiento del Real Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses en Salamanca, y se consolidó una dotación económica que, con altibajos, habría de mantenerse para el futuro. Pronto comenzaron a llegar donativos procedentes de importantes miembros de la nobleza y también modestas cantidades aportadas por gentes que deseaban contribuir al sostenimiento del colegio. Los colegiales dispondrían de su propio atuendo e insignias identificativas y permanecerían bajo la tutela de los jesuitas hasta su expulsión de España en 1767 y posterior disolución de la Compañía de Jesús por el papa Clemente XIV.
Jesuitas irlandeses serían sus rectores y jesuitas la mayor parte de sus subordinados y ayudantes, si bien no era obligatorio que los estudiantes profesaran en la Orden. El primer rector de Salamanca sería el jesuita James Archer, más asociado a Flandes que a Salamanca. Thomas White, por su parte, una vez iniciada la andadura del nuevo centro con garantías de continuidad y protección futura garantizada, fue trasladado a Lisboa. El tercer nombre relacionado con la fundación del Colegio en Salamanca fue Richard Conway. Un estudiante salmantino bien en la primera época de los irlandeses en Salamanca fue Fray Florencio (Florence) Conry (Conrrio o Conroy), nacido en 1560 en el condado de Roscommon. Este irlandés cursó sus estudios en Salamanca, donde tomó los hábitos de franciscano. Tuvo no pocos enfrentamientos con Thomas White, al que acusó de elegir la procedencia de los futuros estudiantes en función de las provincias de origen en Irlanda. Probablemente la rivalidad entre jesuitas y franciscanos no fue ajena a estas fricciones disfrazadas de lealtades a los principios del catolicismo.
Puede decirse que los jóvenes irlandeses que venían a formarse al colegio salmantino o a cualquiera de los otros existentes en España o en Europa, seguían añorando su patria, su “tierra de santos”, de la que sin duda tendrían una visión idílica e idealizada a causa de la distancia que separaba el lugar de origen y el de residencia temporal salmantina. El colegio donde se formaban pasó por diferentes ubicaciones a lo largo de los años. Los irlandeses alquilaban o compraban casas a medida que sus disponibilidades económicas lo permitían, hasta que tras la expulsión de los jesuitas les fue asignado un espacio en el edificio del Colegio Real de la Compañía de Jesús (hoy conocido como Clerecía). Allí dispusieron de una sede cómoda y espaciosa, la parte oriental de esa gigantesca mole donde habían vivido los jesuitas, la mejor dotada y acondicionada, que se conoció como “Irlanda”.
Después de la Guerra de la Independencia, y tras un tiempo de reformas, el Colegio Irlandés se trasladó al que sería durante décadas su lugar de referencia en Salamanca: el Colegio del Arzobispo Fonseca, todavía hoy conocido como Colegio de los Irlandeses. Esta joya del Renacimiento español se debe a don Alonso de Fonseca y Acevedo (1476-1534), gran humanista y benefactor de las universidades de Salamanca y Santiago de Compostela. En el edificio Fonseca discurren los años hasta que un trágico acontecimiento viene a trastocar la rutinaria existencia de sus habitantes: la Guerra Civil española, que sorprende a los colegiales de vacaciones estivales en Pendueles (Asturias). Allí tenían una casa comprada a un rico indiano donde pasaban los veranos desde los años veinte. Ante el peligro que podrían correr en los inicios de una contienda que no se sabía cómo iba a evolucionar, colegiales y profesores fueron evacuados hacia su país, y ya nunca más regresaron a Salamanca. Excepto el último rector, el padre Alexander McCabe, que volvió a la ciudad del Tormes y vivió en soledad en el noble edificio compartiendo espacios con los funcionarios de la embajada de Alemania. Aunque esta legación se trasladó a San Sebastián en la primavera de 1938, los servicios de prensa y propaganda permanecieron en el Fonseca hasta el final de la guerra.
Por fin, tras difíciles y complicadas negociaciones con la conferencia episcopal irlandesa –negociaciones que llegaron hasta el mismísimo Jefe del Estado— y gracias a los buenos oficios del rector Esteban Madruga, el Colegio Fonseca pasó a mediados de los años cincuenta a formar parte del patrimonio de la universidad. Se llevó a cabo un inventario por parte de la Delegación de Hacienda, se valoraron las posesiones rústicas de los irlandeses, así como la Casona de Verines en Pendueles, y se firmó el documento de conformidad, mediante el cual los obispos de Irlanda se desvincularon definitivamente de Salamanca. Al cerrarse definitivamente el colegio, los archivos, biblioteca y otros materiales, como cuadros y algún mueble, se trasladaron y depositaron en el Colegio de St. Patrick de Maynooth, perteneciente a la Conferencia Episcopal irlandesa. Allí están los llamados “Papeles de Salamanca” o “Salamanca Archive”, objeto de estudio y análisis por parte de investigadores tanto salmantinos como irlandeses. Los documentos abarcan más de tres siglos de historia civil y eclesiástica y constituyen una valiosa fuente de datos e información acerca de las relaciones históricas, sociales y religiosas entre España e Irlanda.
Puede decirse que los irlandeses siempre han gozado de buena imagen en España y que los lazos fraternales no se han debilitado con el paso de los siglos. En Salamanca, en concreto, dejaron una huella imperecedera. Y no solo porque el Colegio del Arzobispo se siga llamando “de los Irlandeses” o porque en sus proximidades ese sitúen la calle de San Patricio o la plaza de los Irlandeses, sino porque gozaron del respeto, la simpatía, el afecto y la generosidad del pueblo de Salamanca que no solo les ofreció hospitalidad en tiempos difíciles, sino que siempre los tuvo por modélicos avecindados de esta ciudad.
4.- La figura de Kate O’Brien en España
Es incuestionable el hecho de que Kate O’Brien es una de las novelistas más relevantes en la Irlanda del siglo XX y también en el vasto mundo de la literatura de expresión inglesa. Sus obras han merecido rigurosos estudios por parte tanto de académicos como de traductores y críticos literarios. Por otro lado, la vinculación de la escritora con España es evidente. Una buena parte de su vida y de su obra están impregnadas de la admiración y el amor que siempre sintió por nuestro país desde que llegara a Bilbao a los 24 años para ejercer de institutriz, en el año 1922, en el seno de una de las familias de mayor renombre de Portugalete: los Areilza.
José María de Areilza publicó en El País (13 de agosto de 1985) un largo artículo, titulado “Mary Lavelle”, en el que describe las relaciones familiares con la recién llegada institutriz cuando Kate contaba apenas 25 años: “…de complexión atlética, que andaba a grandes zancadas, llevaba el pelo, negro, cortado a lo garçon, su rostro era de tez muy blanca y de perfil griego… tenía una mirada inquisitiva…”
La joven irlandesa fue descubriendo poco a poco --y mientras enseñaba lengua y literatura inglesas a José María y Eloísa, los vástagos del doctor Enrique Areilza-- la cultura española desde la perspectiva de una familia acomodada. Pero también su curiosidad le hizo ampliar el campo de observación paseando por los muelles y departiendo con gentes de todas las clases sociales. En realidad, en Bilbao pergeñó sus primeros relatos. Con este fermento inicial, Kate O’Brien horneó su futuro como hispanista, tal como reflejan sus muchas obras tanto poéticas como de ensayos, sin olvidar la reputada vertiente narrativa. Los personajes místicos cautivaron su atención, y ciudades como Ávila supusieron auténticas fuentes de inspiración literaria.
Muchas fueron las visitas de Kate O’Brien a España, y muchos fueron también sus lectores. Sus novelas no se libraron del filtro de la censura, acaso por las inclinaciones republicanas que nunca ocultó. En este sentido, Farewell to Spain, constituye una crónica fidedigna de sus sentimientos por un país en el que se sentía integrada a pesar de los conflictos y de una Guerra Civil de la que, en parte, fue testigo.
Kate O’Brien se aseguró un público fiel y entregado. Entre los honores que póstumamente se le tributaron cabe señalar el nombre de una calle en Ávila, ciudad que por siempre perpetuará la memoria de esta irlandesa enamorada de España. No es exagerado aventurar que cualquier otro galardón o reconocimiento que esa ciudad le tribute estará sobradamente merecido.
(Enviado por José Antonio Sierra)







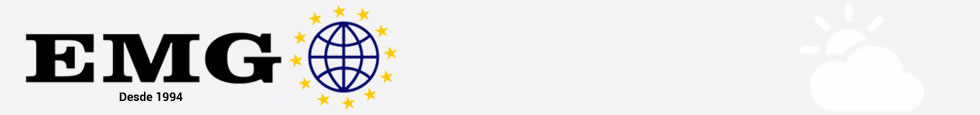










 Si (
Si ( No(
No(






