Configura sin embargo una especie de gueto cerrado, de numerus clausus, fuera del cual, fuera de esas murallas, habitan hordas de seres vivos, gentes que siendo semejantes a nosotros tienen sin embargo que vivir un mundo lleno de peligros, inseguro, resbaladizo y en constante amenaza, un mundo inmenso de seres infelices que hablan otros idiomas, que tienen otros pensamientos, que visten de formas estrafalarias, con atuendos absurdos, sucios y malolientes.
Es el mundo de los marginados, de los desarraigados. La mayor parte lo forman drogadictos, enfermos mentales, vagabundos, alcohólicos, estrafalarios, incomprendidos; también muchos superdotados, oligofrénicos, autistas o con síndrome de Diógenes, cleptómanos, que giran y giran palpando con sus manos sucias y agrietadas las paredes gruesas pero transparentes de ese inmenso circulo de grueso cristal o de plástico traslúcido, dentro del cual nos ven comer, dormir a pierna suelta, fornicar, hacer turbios negocios, rezar, pontificar en públicas audiencias, en foros; dar consejos. Apoyados en cómodas poltronas, antaño con anillos y chalecos cortados a medida por los sastres, con puros humeantes y sombreros de ala ancha o de vestir, con relojes de bolsillo que refulgen como el oro y con cadenas del mismo nobilísimo metal.
Pues bien, en varias ocasiones de mi vida he intentado dialogar, comprender, incluso entablar amistad con alguno de ellos. He constatado la soledad emocional en la que viven, su menesterosidad, la necesidad del mejor de los afectos que es la escucha atenta, el dedicarles tiempo y sentirse sus amigos y por unos momentos comprender sus problemas en un transfer lo más cálido posible. Sin embargo si llegado un momento quieren acompañarte a un despacho, a una cafetería, a un cine o a unos almacenes, compruebas que no entonan, que chocan, que comienzan a decir barbaridades absurdas en voz alta, frases irreverentes o inapropiadas y que van a ser de un momento a otro rechazados, expulsados o si es preciso linchados.
Esta experiencia dolorosa y real evidencia la imposibilidad de esas muchedumbres, de esas hordas de atravesar el muro de cristal transparente que los separa del uniformado mundo bien pensante, trajeado, perfumado, cultivado y como se dice ahora “políticamente correcto”.
Si se experimenta un poco y aún queda capacidad de sorpresa, compruebas que hay muy pocas diferencias entre uno y otro colectivo, solo que unos han nacido de pie y los otros tumbados. Como si un tren de mercancías hubiese atropellado a unos sí y a otros no. Cuestión de buena o mala suerte, de “chance”. Nada de libre albedrío. Nadie tiene la culpa, fatalidad, determinismo puro. Pero te queda un mal sabor en la boca que no puedes olvidar. Algo que escritores como Camús supieron retratar de una vez para siempre.
(*) Germán Ubillos Orsolich es Premio Nacional de Teatro, dramaturgo, ensayista, novelista y escritor.







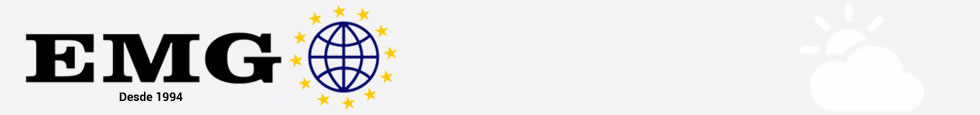










FOTO_GERMANUBILLOS(75).jpg)
 Si (
Si ( No(
No(






