17MAR21.- Empezó como siete u ocho años, antes de su muerte. En ese tiempo estaban desapareciendo, casi por completo, los indicios de su antigua fortaleza. Pero, o bien fue un proceso demasiado sutil como para percibirlo de inmediato, o me cegó la cercanía. Una paradoja constante, por cierto.
Los amigos que dejamos de ver por largo tiempo e inclusive los extraños notan, antes que nosotros mismos, lo crecido que están nuestros hijos, los cambios introducidos por los años en nuestros semblantes o lo mucho que han envejecido nuestros padres. La proximidad nos encandila. Un mediodía cualquiera lo vino a dejar un vecino. Estaba a un par de cuadras de nuestra casa–según contó– botado en la calle, imposibilitado de pararse por sí solo. El individuo –amparado en la tácita deuda de gratitud que habíamos contraído– se dio el gusto de sermonearme:
–Debieran preocuparse más de su papá –me reprochó, al tiempo que apretaba los labios y hacía ostensibles movimientos de negación con la cabeza.
Esa fue una de las primeras veces que me sucedió. Una rabia sorda, desconocida, fue adueñándose de mi voluntad. Desdeñando toda lógica, mi enojo no estaba dirigido hacía su eventual benefactor. Mi ira era para con mi padre y provenía de su inesperada incapacidad, de su recién estrenada ineptitud. Y me afligió de tal modo que no sólo desplazó el sentimiento de lástima por lo sucedido, sino que también las últimas pizcas de cercanía fraterna que antes hubiesen existido. Las diferencias entre nosotros, se arrastraban desde la niñez, cuando su imagen tenía más de dictatorial que de entrañable figura paterna. Para él la casa era su reino y quienes allí morábamos, súbditos suyos.
Al interior del hogar, él ejercía su autoridad con la despiadada reciedumbre de un dictador voluntarioso. Por décadas vivimos bajo su señorío.
El colchoneta, como le decían, era el primogénito de una familia de ocho hermanos, donde predominaban las mujeres, y su infancia había trascurrido en las calles de Arica.
Su feroz temperamento parecía lógica consecuencia de esa niñez. Su progenitor, un diplomático nicaragüense que desempeñó durante algún tiempo labores consulares en la ciudad, no se hizo responsable del hijo engendrado en tierras chilenas. Por lo que apenas pudo valerse por sí mismo y a instancias de su madre empezó a lustrar zapatos y a vender periódicos.
Huérfanos y mendigos se convirtieron en sus compañeros de correrías. Él era uno más entre esa casta de seres anónimos, que deambulaban por los polvorientos caminos ariqueños, ejerciendo toda suerte de labores en procura del sustento diario. Ellos fueron quienes, a la vista de su rasgo más distintivo: el pelo ensortijado y rabiosamente claro, acabaron apodándole colchoneta.
Recuerdo haberle oído contar –en alguna de las raras ocasiones en que parecía estar de buen humor– que abrumado por las burlas de la jauría de pequeños vagabundos y atorrantes acabó tiñéndose con betún la rubia cabellera encrespada.
Excepto por algunas vivencias muy genéricas, mis conocimientos en relación a su anterior existencia daban un salto cronológico considerable, y todo lo que de él sabía, era que dejó la ciudad, para viajar a las salitreras del norte chileno. Allí, en la pampa, conoció a la mujer que más tarde desposaría.
Durante un tiempo trabajó en una de los cantones más poblados, pero tuvo que abandonarlo acusado de golpear a un gringo, con una pala, al verse humillado frente a todos sus compañeros de trabajo. Este suceso, muy de acuerdo a su temperamento, debió ser la razón que le obligó a buscar nuevos rumbos y enfilar sus pasos a la oficina Pedro de Valdivia.
Me asiste la absoluta certeza de que en ese decisivo momento empezó a vislumbrarse en el horizonte de mi madre la silueta de “El Colchoneta; con el cabello aún rizado pero ya oscurecido y ralo, por el betún y el paso de los años.
Ella recuerda que la cortejaba con insistencia, llamándola negrita, con tosca suavidad y respeto cuando acudía a comer a la pensión que manejaban sus padres. Esto a diferencia de la mayoría de los pensionistas, que le susurraban obscenidades al oído, o le daban solapados agarrones cuando se inclinaba a servir los platos. Así, ya sea por su deseo de salir de ese lugar, o por las desavenencias con su propia madre, es que acabó aceptando los urgentes requerimientos nupciales de su tenaz pretendiente. Él tenía treinta y nueve años y mi madre quince, al momento del enlace.
Tras su regreso a la ciudad de la eterna primavera, vino al mundo mi hermano. Cuatro años después, cuando por razones familiares volvieron a la oficina salitrera, mi madre se embarazó nuevamente. A pocos días de que viese yo la luz, en medio de la aridez de la pampa, un tío escribió a mi progenitor ofreciéndole empleo en el Ferrocarril de Arica a la Paz, por lo que empacaron de nuevo, para radicarse en la ciudad.
Conforme pasaban los años, el nulo conocimiento de la naturaleza femenina, evidenciado por mi padre, fue derribando los puentes que, ya de por sí, la diferencia de edad hacía difícil erigir al interior del matrimonio. Su carácter se fue agriando hasta que el brutal despotismo contenido en su naturaleza acabó aflorando en plenitud. El que en su niñez fuere un atorrante más, recorriendo los arcillosos callejones de su natal Arica, se constituía así en autoproclamado monarca con reino propio.
Sus intempestivas reacciones se fueron haciendo más violentas y frecuentes. Me mantenía tan amedrentado que, entre mis primordiales afanes, se contaba la de planear diversas artimañas, evitando quedar a merced de San Martín de la Roncha: un cinturón guardado como trofeo de su paso por el servicio militar y que, abultado a groseros brochazos de alquitrán, servía como instrumento de castigo.
En ocasiones le solicitaba permiso para ir al cine o asistir a algún cumpleaños. De llegar más allá de la hora estipulada, el coscorrón y la patada –en ese orden– eran el escarmiento acostumbrado. Más discurre un hambriento que cien letrados, dice el refrán. Yo podría certificar que si la falta de alimento despierta la creatividad el miedo la lleva a niveles paranormales. En más de alguna ocasión evadí el castigo improvisando una coreografía que rayaba en el prodigio. Vaticinando el coscorrón inclinaba la cabeza, y entraba el trasero prediciendo el puntapié.
Pareció adquirir la ruda convicción de que, a gritos, sus arbitrarias consignas penetraban el cráneo de todos sus escuchas. Vociferaba hasta para imponer sus mandamientos más simples. Tanto nos condicionó a ello que las pocas veces que intentó aconsejarme en un tono mesurado sus palabras no lograron anclarárseme en la memoria.
Sus eventuales ausencias, por razones laborales, empezaron a ser recibidas con franco beneplácito. Saboreábamos cada uno de los minutos que daban vida a esas jornadas de efímera libertad.
A su retorno, volvíamos a estar al arbitrio de su abusiva rutina, sometidos al vaivén de su estado de ánimo. Los episodios de violencia intrafamiliar se sucedieron sin pausa, durante mi infancia y adolescencia. Hasta que el tiempo y el destino vinieron a precipitar los hechos.
Estaba por los diecisiete, y me encontraba almorzando, para volver al trabajo, cuando empezó la discusión. Tras oír el chasquido sordo de la bofetada y sentir el cuerpo de mi madre rebotando contra el muro, una ira incontenible me hizo volcar la mesa y todo lo que contenía. Con el rostro transfigurado por un rictus de odio, me interpuse entre ambos. En ese momento dejé aflorar, con virulencia, lo que durante toda una vida había reprimido. Desconcertado, con la incredulidad impresa en la mirada, dio en farfullar una serie de insultos y amenazas. Sus injurias brotaban ininteligibles, a borbotones salivosos, medio sofocadas por la furia. Cuando hizo amago de golpearme, me arrimé desafiante a su anchurosa figura. La resolución que vislumbró en mis ojos le hizo comprender que, en ese instante, no habría barrera filial alguna impidiéndome devolver golpe por golpe. Por primera vez en la vida, descubrí un leve asomo de temor en su semblante. El altanero señor feudal se tambaleaba bajo el peso de una generación de recambio salida de sus propias entrañas.
El devenir del tiempo cumplía su concienzuda labor. La plebe se alzaba; los arrodillados se erguían.
Luego de ese incidente, se fue operando un paulatino y no menos sorprendente cambio en la naturaleza de mi padre. Su carácter totalitario y usual aspereza se fueron mitigando, y no pasó mucho antes de que se evidenciaran los primeros signos de su decadencia física. Sin tregua ni ceremonia alguna, el peso de su autoridad pareció trasvasijarse hacía mi madre.
De allí en adelante, las dificultades para levantarse o mantener el equilibrio, y una seguidilla de pequeños tropiezos, empezaron a preocuparla a ella y a molestarme a mí. A la vista de su torpeza, me dejaba llevar por una ira irracional, cierta saña inconsciente. En más de una ocasión lo increpé, para que dejase la tontería y se comportara, pero él sólo tartamudeaba una explicación pueril o me escuchaba en acongojado silencio. El destino revertía los roles; ahora era yo quien lo mortificaba. Casi ocho años después, cuando agonizaba, vine a comprender el porqué de mi conducta hacía él. Había pasado tanto tiempo sometido a su poderío, tan impresionado por su despotismo y fortaleza que –muy a despecho de mis antiguos rencores– no me resignaba a la cruda visión del gigante caído. Con el espíritu sobrecogido, hube de admitir, muy dentro de mí, que prefería al ogro antes que al títere desmadejado en que la vida lo convirtiera.
A su muerte, sólo pude pensar que mi progenitora por fin se liberaba.
En el presente, es que empiezo a vislumbrar las raíces del comportamiento de mi padre.
La imposibilidad de cimentar su amor, dada su rústica idiosincrasia, ajena a cualquier sutileza, lo arrastraron a la frustración y el aislamiento emotivo. Mi padre, cegado por el sufrimiento y muy acorde a sus limitaciones, optó por desahogar sus amarguras involucrándonos a todos.
Pero la comprensión de sus desdichas, a través de la mías propias, está obrando hoy un pequeño milagro. Él monstruo de antaño, que aún habita en mi memoria, se está abriendo camino a la redención.
* Carlos Morales Fredes – Es un poeta, narrador, cronista, (1951) chileno, residente en la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile. Es socio fundador del Club de Lectura “Cuenta conmigo”. Columnista del periódico ariqueño “La Estrella De Arica", periódico en el que ha conseguido ser el columnistas más leído. Primer premio regional en poesía (1986). Premio especial prosa en concurso nacional de Empresas Denham (2008). Obtuvo en dos oportunidades el “Premio a la creación” del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con sus obras “Ausenciando”, (cuentos, 2008) y “De Corín Tellado y otras novelas de bolsillo”, (novela, 2015). Es autor de “Crónicas de aeropuerto”, “El resucitador en serie”. Ha participado en numerosas Antologías: “Avisos desclasificados Vol. I”, “La Nueva Nortinidad”, “Catálogo de Escritores de Arica y Parinacota”, (Cinosargo). “Identidad y Pertenencia”, “Muestra Literaria de escritores de Arica y Parinacota”, (Cinosargo), “Antología De Los Extremos De Chile”, Arica–Parinacota, Magallanes–Antártica. Antología de escritores de Arica–Antofagasta, “Antología del Cuento Chileno vol. II”, (Mago Editores), 2016, “Los Diez Mejores Cuentos de Arica–Parinacota” (2018), Antología Binacional Arica–Parinacota, Chile. Madrid–Valencia, España. Su obra “De Corín Tellado y otras Novelas de Bolsillo”, ha sido incorporada por la Doctora Soledad Maldonado Zedano, a su cátedra en la Universidad San Agustín, Arequipa, Perú. (2019)







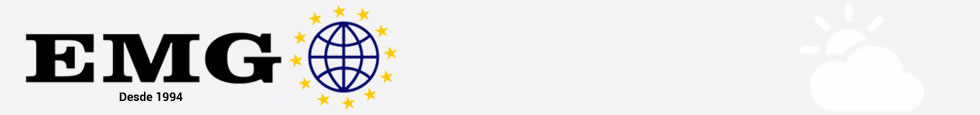











 Si (
Si ( No(
No(






