Pensar en cine chileno actual es pensar en Pablo Larraín. Pocos son los realizadores latinoamericanos que hayan dado el salto al reconocimiento internacional de una manera tan rompedora, siendo fieles a los preceptos que les llevaron donde están. Un hombre de pocas palabras, pero de imponente discurso, ha construido una carrera en la que la comodidad es el último de los atributos deseables.
Su personalidad y la de sus películas le han labrado un reconocimiento que también ha contado con enemigos. Ya fuera por diseccionar la historia reciente de su país a través de una quirúrgica e incómoda visión de la dictadura de Pinochet. O por meter el dedo en la llaga al incólume estatus del clero. O por dar la vuelta a la tortilla a la historia de héroes literarios como Pablo Neruda.
Con el estreno de Jackie, Larraín trae bajo el brazo un artefacto dispuesto a hacerle un hueco en el tablero internacional: un biopic de Jacqueline Kennedy, primera dama de los Estados Unidos, polémico y bello durante las horas posteriores al asesinato de su marido, John Fitzgerald Kennedy.
Rasgar la memoria de la dictadura
Decía Tarkovski que la fuerza del cine consiste en atrapar el tiempo "en su indisoluble relación con la materia misma de la realidad que nos rodea cada día y hora". Para el director ruso, el cine no era un entretenimiento ni tampoco un arte en el sentido comercial de la palabra. El cine era una herramienta para entender el mundo y tomar conciencia de él.
Larraín lleva en su ADN cinematográfico esas enseñanzas. Su cine lleva años reinterpretando la realidad mediante un estilo y tono únicos. Pero con la intención última de entender lo que le rodea: la historia reciente de su país y el diálogo entre pasado y presente.
Desde que se puso detrás de las cámaras por primera vez en 2005, su mirada se centró en cómo el arte es capaz de rasgar la memoria para convertir el trauma en redención. Fuga, su primer trabajo, narra la historia de un músico obsesionado con conseguir componer una melodía que escuchó de niño, cuando fue testigo del asesinato de su hermana sobre un piano.
Sobre la memoria construirá luego una trilogía compuesta por Tony Manero, Post Mortem y No. Los tres filmes analizan los fantasmas de la dictadura de Pinochet desde el golpe de Estado del 1973 que derrocó y acabó con la vida de Salvador Allende, hasta el plebiscito nacional de Chile de 1988.

Alfredo Castro vestido de Tony Manero
Tony Manero, estrenada en 2008, narra la historia de Raúl Peralta, un hombre obsesionado con el personaje de John Travolta en Fiebre del sábado noche. En plena dictadura de Pinochet, en un clima psicótico y violento, Peralta trata de interpretar a su gran ídolo y ser reconocido como la estrella que cree ser, aunque ello le lleve a cometer los más retorcidos crímenes.
A esa relectura desquiciada de las consecuencias sociales de la dictadura, él mismo le dio la vuelta dos años después con Post Mortem, la historia de un empleado de la morgue de un hospital de Santiago de Chile días antes del golpe de Estado. En aquella película, Larraín se perfilaba ya como un historiador incómodo dispuesto a desmitificar recuerdos tan dolorosos como el de Salvador Allende, si eso le permitía entender mejor cómo marcó la psicología de muchos chilenos.
"La primera entrega de la trilogía sobre la dictadura de Larraín es un slasher del mismo modo que Post Mortem es una película de ciencia ficción postapocalíptica", reflexionaba el crítico de cine Gerard Alonso i Cassadó sobre este tema. "Ambas aluden a aquella época retratándola como escenario de películas de género fantástico, como si el oscuro Chile genocida y tenebroso de Pinochet […] sólo pudiese rememorarse como decorado de una malsana ficción", describía certeramente Alonso.

Alfredo Castro en 'Post Mortem' de Pablo Larraín
En la misma línea culminaría su tratado sobre la historia reciente de su país con No, un drama político que molestó a más de un historiador debido a su afilado enfoque: plantear el plebiscito que sacó a Chile de la dictadura como una calculada estrategia de marketing capitalista.
"Viendo No, cualquier espectador español puede echar de menos en nuestro cine a un creador capaz de contar nuestra Transición con la lucidez con que Pablo Larraín narra aquí, a salvo de todo autoengaño y toda tentación épica, el fin de la dictadura de Augusto Pinochet", escribió sobre ella el crítico Jordi Costa.
Esta fue también la película con la que asaltó el terreno internacional gracias a su laureado paso por Cannes y a la nominación al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa, que aquel año se llevó Amor, la obra maestra de Michael Haneke.
Larraín había pasado revista a la biografía de su país y lo había hecho con un constante ánimo provocador. Para el realizador, la historia era un plato de cerámica y el cine, un tenedor con el que rasgar con ansia. Sabiendo que estremecería al personal, pero que no había otra manera de enfrentarse al pasado.
La religión: un punto sin retorno
Antes de 1973, América Latina había sido un foco de esperanzas políticas y culturales. Eran los tiempos de las expectativas abiertas por la revolución cubana y la victoria electoral de la izquierda en Chile. Hitos políticos que se daban en un momento de especial interés internacional por su literatura gracias a Gabriel García Márquez, Vargas Llosa o Cortázar… y a su cine, por el Cinema Nôvo brasileño o el rompedor cine cubano.
Pero, como cuenta Román Gubern en su fundamental Historia del cine, "a partir del golpe militar que derribó al gobierno de Salvador Allende, se produjo una clara desaceleración de las expectativas, al tiempo que se consolidaban dictaduras militares en los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú)".
Aquello produjo una sequía creativa que tardó años en superarse y que consiguió hacer prácticamente intocables ciertas temáticas dentro del cine latinoamericano. Muchos géneros fueron desterrados y hubo materias que dejaron de tener un reflejo digno en el séptimo arte. La religión fue una de ellas: una cuenta pendiente que Larraín supo transgredir.
En 2015 el cineasta estrenó El club, un ácido retrato del statu quo católico de su país que abordaba abiertamente los abusos sexuales y la corrompida moral cristiana. Con ella el cineasta chileno se consolidó definitivamente: ganó el Gran Premio del Jurado de la Berlinale, pasó con excelentes críticas por San Sebastián y fue nominada a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro. Los reconocimientos cristalizaron en una mejor distribución de sus títulos en España, donde el suyo seguía siendo un nombre desconocido. No harían falta más que unos pocos meses para que eso cambiase radicalmente.
La fórmula de un éxito arriesgado
En septiembre llegó a nuestro país Neruda, fantástica visión de la controvertida vida del poeta Pablo Neruda. En ella, mediante un extraordinario montaje y un uso magistral de los versos del poeta chileno, componía un retrato único del personaje alejado de los estándares de lo que la industria conoce como biopic.
Para Larraín, subvertir el género de las películas biográficas consistía en que conociésemos al personaje sin saber casi nada de su vida. Neruda propone un acercamiento a partir de su lírica. Una voz en off recita sus versos mientras compone una historia de persecuciones de tono paródicamente clásico que incluso se diría cercano al western. El filme no antepone los hechos históricos ni el verismo a la fuerza de la poesía. Construyendo un relato que puede absolutamente ficticio y que a la vez nos acerca a la idea de quién fue el poeta en realidad.
Seguro de sí mismo en esta senda, con Jackie propone el mismo juego sustituyendo poesía por psicología. Ahora rueda en Estados Unidos, con una producción de nivel, con actrices como Natalie Portman y con una carrera por festivales y premios que ha culminado en tres nominaciones a los Oscar. Larraín ya es alguien dentro del tablero internacional con suficiente nombre como para llevar a cabo uno de los biopics más importantes del año.
El resultado es el que se esperaba de un director que no tiene miedo a arriesgarse, a fallar y a tratar temas espinosos en tonos incómodos. Jackie es, más que una película, una elegía construida a partir de un magnicidio. Uno de esos hechos que marcaron a fuego la historia de la nación más poderosa del mundo y que olvidó, como suele hacer el rodillo patriarcal de la historia, a quien supo enfrentar el duelo de todos: Jacqueline Kennedy.
El personaje de Natalie Portman, mediante una actuación absolutamente soberbia, es el de una mujer que se enfrentó a las miradas de todo un país por reivindicar un legado. Pero también el retrato de cómo un fantasma del pasado nos puede cambiar el presente. De cómo un trauma se puede convertir en una redención. Ejes sobre los que Pablo Larraín ha construido una filmografía más interesante a cada paso.

Natalie Portman como Jackie Kennedy
Francesc Miró
eldiario.es
Creative Commons







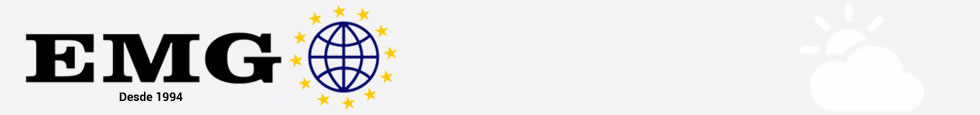














 Si (
Si ( No(
No(






