Depravación moral, superstición y propaganda
Las crónicas también recogen acusaciones morales y supersticiosas contra aliados de Enrique IV, como María de Silva, pareja de Pedro López de Ayala.
Pedro López de Ayala (1332–1407) fue canciller y cronista, noble, político, historiador y poeta de finales del siglo XIV. Sus principales aportes fueron ser cronista oficial de los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III de Castilla; ser canciller mayor de Castilla, cargo que le otorgaba una gran influencia en la corte; ser autor de las “Crónicas” de los cuatro reyes mencionados, fundamentales para conocer la historia política del período. Escribió obras literarias, como el Rimado de Palacio, una sátira moralizante sobre los vicios de la corte y la corrupción del clero. Fue diplomático y participó en misiones en Francia y Portugal. En sus crónicas, mostró una postura crítica, en particular contra el rey Pedro I, al que apodó "el Cruel".
A su pareja, María de Silva, se le atribuía una vida de excesos y malas compañías —entre ellas judíos, moros, y hechiceros— con lo cual se buscaba desacreditar su entorno y fomentar la idea de corrupción espiritual entre los partidarios del rey.
Isabel la Católica y la consolidación del cristianismo excluyente
Con la llegada de Isabel al trono, la narrativa oficial dio un giro categórico. En las crónicas se la presenta como la monarca que erradicó la herejía al forzar a los judeoconversos a vivir como auténticos cristianos. El tono apologético resalta su papel en la imposición de una ortodoxia que, lejos de integrar, marginaba aún más.
La Inquisición y la exclusión definitiva
Tras los años de violencia y discriminación, la victoria de los sectores más intolerantes dentro de la Iglesia —como el de fray Alonso de Espina— llevó a la instauración del tribunal de la Inquisición. Su propósito era identificar a quienes seguían practicando en secreto su antigua fe. A los acusados se les ofrecía un mes para confesarse, tras lo cual podían ser condenados a la hoguera o sufrir castigos como la confiscación de bienes o el uso de los sambenitos. Las cifras son escalofriantes: unas 15.000 personas fueron procesadas, de las cuales unas 2.000 murieron en la hoguera.
El resultado no solo fue la persecución, sino también el empobrecimiento y la despoblación de zonas como Sevilla y Córdoba, al emigrar numerosos conversos a Portugal, Italia o el norte de África.
La Inquisición en Andalucía: ¿reacción o fracaso?
La instalación de la Inquisición en ciudades como Sevilla o Córdoba no puede entenderse únicamente como una respuesta religiosa o jurídica. Los inquisidores parecen haber llegado a una conclusión inquietante: que los castigos, por severos que fueran, no bastaban para erradicar las prácticas judaizantes entre los conversos.
Esta persistencia fue atribuida, en parte, a la cercanía con los judíos no convertidos, considerados una influencia perniciosa para quienes habían recibido el bautismo pero seguían ligados cultural y emocionalmente a su fe ancestral.
Paradójicamente, este reconocimiento podría interpretarse como una forma de derrota del aparato inquisitorial: a pesar de cárceles, hogueras y penitencias públicas, se reconocía que el criptojudaísmo seguía vivo.
Este diagnóstico parece haber alimentado una conclusión radical: mientras los judíos permanecieran, los conversos seguirían encontrando un espejo en el que reconocerse. De ahí, quizá, la decisión de presionar a los Reyes Católicos para tomar medidas más drásticas.
Relato oficial y propaganda: las crónicas al servicio del poder
El discurso oficial, como aparece en la Crónica de los Reyes Católicos, presenta la acción inquisitorial como una necesidad urgente para purificar la fe del reino. Según este relato, miles de personas de ascendencia judía se declararon culpables de herejía tras publicarse los edictos: más de 15.000 se reconciliaron con la Iglesia, aunque alrededor de 2.000 fueron ejecutadas y muchas otras condenadas a prisión o a portar marcas infamantes.
El tono justificativo de estas crónicas refleja una intención clara: legitimar la brutalidad mediante la apelación al bien común y la unidad religiosa. En este marco, el exilio de miles de personas (solo en Andalucía se mencionan más de 4.000 hogares abandonados) es retratado como una consecuencia inevitable y hasta beneficiosa, pese a la despoblación y el desorden social que trajo consigo.
Las Cortes de 1480 y la reafirmación de la diferencia
En las Cortes de 1480 se promulgaron nuevas leyes que reforzaban la separación entre judíos, moros y cristianos. Entre otras medidas, se exigía que los no cristianos vivieran apartados, llevaran distintivos visibles y no pudieran ornamentar sus textos sagrados con metales preciosos. Aunque muchas de estas leyes ya existían, el intento por hacerlas efectivas muestra el deseo de reforzar una frontera simbólica y social que garantizara la "limpieza" del espacio cristiano.
Aun así, la propia crónica admite que varias de estas disposiciones nunca llegaron a aplicarse con rigor, lo cual revela nuevamente las limitaciones del control institucional frente a la realidad cotidiana.
Toledo: entre la delación y la duda
En Toledo, hacia 1485, la Inquisición prosiguió su campaña, enfocándose especialmente en los conversos que supuestamente no cumplían ni con la ley cristiana ni con la judía. La descripción en las crónicas es reveladora: en muchas casas convivían distintas formas de religiosidad, generando un mosaico confuso de prácticas. Se hallaron familias en las que un miembro practicaba ritos judíos, otro se decía cristiano sincero y otro evitaba ambos credos.
La falta de claridad en las identidades religiosas se convirtió en un argumento más para justificar la represión. Además, se aceptaban como testigos en los juicios incluso a personas de dudosa reputación —moros, siervos, individuos marginales—, lo que abrió la puerta a venganzas personales y falsos testimonios. El caso de varios judíos pobres ejecutados por perjurio tras denunciar falsamente a conversos muestra hasta qué punto la justicia inquisitorial podría haberse sustentado más en la sospecha que en la certeza. Caso similar al de la Guerra Civil española, donde se cometen crímenes en ambos bandos y se menciona siempre al bando perteneciente o al líder directamente, cuando eran las rencillas personales o familiares las que en muchos casos obraron sin piedad.
La imagen del converso: entre lo hereje y lo impuro
Los cronistas no solo insisten en la supuesta herejía de los conversos, sino que los vinculan con costumbres y hábitos que los acercan a sus antiguos correligionarios. La alimentación, la forma de cocinar, el rechazo al cerdo o el uso de aceite en lugar de grasa animal son convertidos en signos de resistencia cultural. Incluso el olor de sus casas es usado como metáfora de su "impureza". Cierto es que vemos claro esta idea si paseamos por barrios de Israel pertenecientes a judíos o musulmanes, cierto es que los olores los distinguen. Pues esto también era un arma arrojadiza contra los guetos que formaban las minorías étnicas, que no por ello dejaban de ser más poderosas, significando una especie de poder paralelo que hacía frente al poder legalmente reconocido, el de la Corona.
El rechazo se incrementaba con la acusación de que evitaban los sacramentos o los recibían solo por obligación. Así, el converso se convierte en una figura ambigua y sospechosa, incapaz de ser plenamente cristiano a los ojos de los inquisidores.
Matrimonio y "limpieza": estrategias de integración
Las crónicas distinguen claramente dos tipos de conversos: aquellos que se mantenían dentro de círculos cerrados, y quienes lograron casarse con cristianos viejos, accediendo a riqueza, honor y aceptación social. Para estos últimos, el mestizaje con sangre “limpia” funcionó como pasaporte a una nueva identidad, aparentemente libre de sospechas.
Aquí se deja entrever una lógica de asimilación selectiva: quienes se alejaban de sus orígenes y se integraban a través del matrimonio y el olvido podían alcanzar una relativa normalidad. Los otros, en cambio, quedaban atrapados en la vigilancia permanente.
Vicente Ferrer y la idea de conversión forzosa
Un elemento clave en esta narrativa es el papel de Vicente Ferrer, dominico canonizado, cuya figura se presenta como la de un predicador iluminado cuyo propósito era “poner fin a la hedionda sinagoga” y convertir a todos los judíos. La agresividad de estas descripciones contrasta con versiones anteriores, como la de la Crónica de Juan II, donde su figura aparecía menos cargada de violencia simbólica.
Esta insistencia en la conversión como única vía de salvación legitima todas las formas de presión: desde la predicación hasta la tortura, desde el destierro hasta la hoguera. La idea central es que el converso no es realmente cristiano mientras conserve algún lazo con su herencia judía.
La lógica inquisitorial
La lógica inquisitorial se sustentaba en la obsesión por la ortodoxia, pero también en el miedo a lo invisible: al rito oculto, a la ceremonia clandestina, al olor del aceite en las cocinas. A pesar de los instrumentos represivos, el propio sistema parecía reconocer su incapacidad para eliminar del todo aquello que deseaba controlar.
En última instancia, más que una victoria del poder, la Inquisición refleja una profunda realidad: el reconocimiento tácito de que la integración, en los términos que se exigían, era imposible. El Estado y la Iglesia tomaron partido por la unidad frente a la diversidad que desunía, no unía ni aportaba, sino que desunía a la población ideológicamente, religiosamente, culturalmente y políticamente. Los musulmanes habían estado usurpando territorio durante ocho siglos y los judíos eran sospechosos por todos los ángulos de donde se los mirase, sobre todo desde el punto de vista económico. España perdía inteligencia porque los judíos eran un pueblo culto, hábiles con los números y con los instrumentos médicos, pero se ganaba unidad y orden. Iglesia y Estado decidieron que debían ser “ordenados”, había que poner a cada uno en su sitio. Ya era hora de vencer la inseguridad, la diversidad interna amenazante de la sociedad castellana y vino la imposición por la fuerza de la ley y de las armas.
Un aspecto llamativo en la Crónica de los Reyes Católicos es la ausencia de distinción entre judíos y conversos, que aparecen fundidos bajo una misma categoría: la de “herejes”. Esta equivalencia entre el judío practicante y el cristiano nuevo sospechoso de judaizar elimina cualquier matiz entre ambos grupos y facilita su persecución indistinta. La narración refleja esta confusión al referirse, por ejemplo, a las ciudades de Sevilla y Córdoba como centros de “grandes sinagogas de malos cristianos”, mezclando identidad religiosa con acusación moral sin diferenciar condición social ni trayectoria vital.
Sobre las ambigüedades de la Corte
Un elemento que evidencia la complejidad del momento es el trato ambivalente que se ofrece a las comunidades judías. Por un lado, son blanco de castigos y persecuciones, especialmente los conversos acusados de judaizar. Por otro, se destaca cómo, durante la estancia de los Reyes Católicos en Zaragoza, estos aceptan con gratitud regalos y servicios de los judíos locales. Estos eran, en muchos casos, figuras cercanas a la Corte: médicos, asesores o administradores. Así, la Crónica describe sin contradicción aparente cómo se les reconoce públicamente con honores mientras, en paralelo, se preparan medidas de represión contra aquellos mismos colectivos, definidos también como “malos cristianos” o “malos judíos”.
Sobre las causas de la expulsión
En el tramo final de la crónica, la expulsión de los judíos se introduce como una respuesta inevitable ante la supuesta “ceguera perpetua” del pueblo hebreo, incapaz —según la narración oficial— de reconocer la verdad de la fe cristiana. Se ofrece un recuento detallado del número de personas que abandonaron Castilla y Aragón, así como de los mecanismos de solidaridad entre ellos: los más adinerados ayudaban a los pobres a costear el viaje, aunque la mayoría se negó a aceptar el bautismo, salvo algunos casos aislados de conversión forzada por necesidad.
Sobre los bienes y la salida del país
Al prohibirse a los judíos salir con oro o plata, se produjo una depreciación forzada de sus propiedades. Casas, heredades y pertenencias valiosas se vendieron a precios irrisorios, a veces a cambio de objetos insignificantes. No obstante, la crónica señala que algunos consiguieron sacar metales preciosos de forma encubierta, incluso escondiéndolos dentro del cuerpo o entre ropas.
El lenguaje usado transmite tanto desprecio como morbo al describir estas acciones, subrayando una narrativa de sospecha y transgresión incluso en el exilio.
Sobre el destino del exilio
Salieron hacia Portugal, el norte de África o más allá del Mediterráneo. Se indican los pasos fronterizos por los que miles de personas abandonaron los reinos hispánicos. No obstante, la crónica pone especial énfasis en las calamidades sufridas por muchos de estos grupos, especialmente en su paso por el reino de Fez, donde —según el cronista— fueron despojados, ultrajados y maltratados, incluso con episodios de violencia sexual pública. Este tipo de descripciones parece construir una imagen del exilio como castigo natural, reforzando la lógica de la expulsión como un mal necesario.
Sobre las conversiones de retorno
Una parte significativa de quienes huyeron al norte de África, desencantados por el trato recibido, buscaron regresar a Castilla bajo la promesa de convertirse. La crónica describe cómo en lugares como Arcila, en el norte de Marruecos, se realizaron bautismos masivos por simple aspersión de agua, permitiendo así el regreso de quienes alegaban creer en Cristo.
Estos retornos, ocurridos entre 1493 y 1496, son presentados como un triunfo de la fe cristiana, aunque más bien parecen responder a la desesperación de quienes no encontraron refugio real en el exilio.
A modo de conclusión se pueden extraer varias observaciones clave:
-
Presencia marginal: La comunidad judía solo aparece en el relato en contextos de crisis o expulsión y los conversos, aunque algo más presentes, solo destacan cuando su conducta se aleja del ideal cristiano.
-
Desigual atención: más menciones extensas a judíos que a conversos, casi siempre con tono moralizador.
-
Estructura narrativa fija: se da una razón (doctrinal o moral), se narra el hecho, y se concluye con una lección, en la que judíos y conversos acaban condenados por su “ceguera” o su falta de autenticidad.
-
Ausencia de logros positivos: Las contribuciones de los judíos a la vida política, científica o económica son ignoradas. En el caso de los conversos, solo se alaba a quienes se oponen activamente al judaísmo.
-
Ataques al poder judío: La vinculación entre algunos judíos y la Corona se presenta como un peligro y su expulsión como una forma de debilitar ese supuesto poder.
-
Cambio de tono en el siglo XV: En esta centuria, el lenguaje se endurece, los calificativos contra la comunidad judía se vuelven más agresivos y ofensivos, retratándolos como origen de todos los males del reino.
-
Desdibujamiento intencionado: En las crónicas del siglo XV desaparece cualquier distinción entre judíos y conversos, una fusión que puede reflejar una dificultad real para diferenciarlos... o una estrategia consciente para justificar su persecución conjunta.
-
Beneficiarios materiales: Finalmente, no debe ignorarse que tras la expulsión hubo un claro reparto de propiedades: la motivación religiosa convivía con un evidente interés económico. Los bienes expropiados pasaron a manos de nobles, clérigos o la propia Corona, lo cual refuerza la idea de que la expulsión, además de ideológica, fue una operación de apropiación masiva de bienes confiscados.
*María del Carmen Calderón Berrocal, Dra. Historia. Ciencias y Técnicas Historiográficas, Correspondiente por Extremadura en Academia Andaluza de la Historia, Cronista Oficial de Cabeza la Vaca. Secretaria Canciller de la Asociación de Cronistas de Extremadura y miembro de la Real Asociación de Cronistas de España







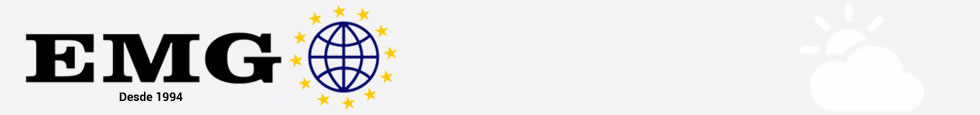


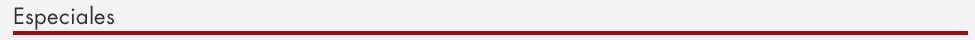



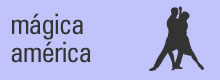





 Si (
Si ( No(
No(






