Lo que hoy nos interesa, en gran medida gracias a Deleuze, es la determinación conceptual de un sistema de flujos y circulaciones, de desterritorializaciones y re-territorializaciones. Esto quiere decir: debemos pensar la movilidad, la intensidad territorial. La electrizante actualidad, a la que desde Hegel la filosofía –por un asunto de responsabilidad política- viene enfrentándose, con la voluntad en cualquier caso de hacerlo –con Nietzsche- “intempestivamente”, es decir, sin caer en el mero comentario periodístico de actualidad y sin abdicar ante los fuegos fatuos de las continuidades temporales y sus falsas cronologías, esta “actualidad de la filosofía”, como decía, nos obligará un día –ya lo está haciendo- a considerar la cuestión de “la calle”, como una de la más relevante “necesidad”.
Pero lo anterior debemos matizarlo. ¿No ha sido la filosofía, ya en su momento griego, en su instante de nacimiento, un “acto de pensamiento” –ya volveremos sobre esto-, una acción de saber desarrollada en el espacio genérico de la “polis”, y en el específico de la “calle”? Claro está que la ciudad-estado griega ya ha de entenderse como sistema concreto de organización de flujos simbólicos, todos ellos constituyentes de lo “político”, flujos económicos, flujos religiosos, flujos estéticos, y por ende, debemos pensar que la circulación de esos flujos simbólicos se concretiza en vías de recorrido asimilables, no de una manera puramente metafórica, a “la calle”. Por otra parte: en el segundo momento de configuración radical del discurso filosófico, el de la determinación subjetiva del pensamiento, ¿no encontramos a Descartes, en el Discurso del método, ubicando con toda precisión los avatares de su experiencia pasada, aquella con la cual desea romper, en el contexto de la renovación moderna de la ciudad? Por lo demás, no sólo su memoria, sino su “proyecto” –el de la “mathesis universalis”- se sitúa con precisión en el contexto de la revolución urbanística propia de la ciudad moderna. [1] Tenemos, pues, al momento de nacimiento de la filosofía –pensemos en Sócrates recorriendo las calles de Atenas interrogando a quienes, investidos de uno u otro poder, por ellas transitan, en Diógenes desestabilizando los regímenes de territorialización política de la polis, en Epicuro aislándose de ella en su famoso “jardín”, etc.- y al de su redefinición moderna como necesariamente instalados en el contexto urbano propio a la ciudad.
¿Podemos afirmar, en cualquier caso, que la ciudad ha sido, para la filosofía, algo más que un soporte material imposible de obviar, como de hecho lo ha sido para un científico, un escritor o un ciudadano cualquiera? Difícil sería hacerlo. Más fácil es afirmar que la ciudad no ha sido considerada como un problema per se filosófico, y por tanto, menos aún lo ha sido aquel momento esencial de ella: la calle.
“La calle” habrá de ser considerado un asunto de primera importancia filosófica en el contexto de la última de las redefiniciones radicales del saber filosófico, a saber, aquel dado por el tránsito histórico-epocal de lo moderno a lo posmoderno. Sabemos que este tránsito, en lo que a la filosofía respecta, indica, entre otras muchas cuestiones, la pérdida para el discurso filosófico de su autonomía y pureza con respecto al discurso de las disciplinas humanísticas y artísticas con las que, hasta entonces, se vinculaba en virtud de esa autoafirmación y superioridad que implica el considerar lo que no es propio como una especialidad de sí mismo (y al arte, entonces, desde una filosofía del arte, a la naturaleza desde una filosofía natural, a la política desde una filosofía política, etc.); hoy en día el discurso filosófico no puede distinguirse, con claridad, del político, del artístico o del sociológico. Esto va a implicar para el lenguaje filosófico, la pérdida de la claridad con que solía autodeterminar, enfrentándose con una tradición y una historia de perfiles claramente reconocibles, sus contenidos, métodos y modelos lingüísticos. Hoy en día las fronteras entre lo específico a sus posibilidades discursivas –sean semánticas, sintácticas o pragmáticas- y lo específico a las posibilidades de otras prácticas de discurso (sean las del arte, de la antropología, de la sociología o de la política) se han desdibujado tal vez para siempre.
Nos enfrentamos, entonces, con una cierta “impureza” de la filosofía. Esta impureza podrá permitirnos, a su vez, el tratar como problemas lícitamente filosóficos cuestiones que la tradición onto-teológica excluyó por considerar como demasiado inmediatas o, en una palabra, demasiado “cotidianas”; y si bien la modernidad filosófica definió su sentido en términos de la consideración de la inmediatez y materialidad de la experiencia como eje de su discurso, esta inmediatez fue –hasta la fenomenología, como veremos luego- desplazada hacia la inmaterialidad del espacio de la conciencia y de la lógica del pensamiento abstracto o del espíritu absoluto. La experiencia no era, para esta tradición, posible en sí misma, sino en tanto posibilidad de la conciencia y de su “lógica trascendental”. Ahora bien, esta impureza actual –y decimos aquí actual sin olvidar que sus antecedentes los podemos rastrear hasta hace poco más de un siglo- nos permitirá al mismo tiempo contaminar al lenguaje filosófico de términos, metodologías y planteamientos habitualmente considerados como ajenos a los propiamente filosóficos, o que en última instancia –cuando la filosofía debía referirse a ellos- eran traducidos, cooptados incluso, a la terminología propia a la tradición filosófica. Como veremos más adelante, en los límites propios a este ensayo que busca determinar filosóficamente la cuestión de la calle, nosotros propugnaremos una particular contaminación entre el lenguaje filosófico y el propio al arte y al urbanismo.
Mencionábamos hace un momento la importancia de la tradición fenomenológica para la apertura del discurso filosófico a cuestiones propias a la inmediatez y banalidad de la experiencia. La consideración de esta inmediatez en su especificidad y materialidad objetiva, implicaría una de las rupturas epistémicas más significativas que han inaugurado nuestra contemporaneidad filosófica: la puesta en cuestión de todo intento de remisión de la experiencia a la conciencia, la denuncia de la ceguera de la tradición metafísica frente a la realidad concreta, material e inmanente, en la que se desarrolla la experiencia humana. De tal suerte, y como consecuencia de este rechazo enérgico, la fenomenología abriría el campo del estudio de la “cotidianidad” como uno de la más alta relevancia filosófica. Sabemos que fue Heidegger quien –en el contexto de su “Analítica del Dasein”, en la primera parte de Ser y Tiempo- inició, para la filosofía, el estudio sistemático de lo que llamó “mundo circundante” al ente privilegiado para la comprensión del Ser, es decir, al ser humano; y en relación con ello, la determinación de lo que llamó “mundaneidad del mundo”, donde aparecería el fenómeno de la cotidianidad, fundamentalmente en términos de la relación, esencial para la constitución de la experiencia, entre el hombre y una serie de objetos de uso y utilidad cotidiana (los “entes a la mano”) que configuran parte importante del sustrato de aquella “mundaneidad”.
A partir de entonces, podemos decir, la cuestión del análisis de la cotidianidad –la mundaneidad del mundo- se anclaba necesariamente al soporte fáctico, material y concreto, en el que ella se daba. La consideración de este soporte implicaba, a su vez, la determinación del fenómeno de la espacialidad no ya como un fenómeno de la conciencia –ruptura fundamental entonces con la tradición kantiana- sino como fenómeno de la exterioridad de la experiencia. Toda remisión a la “interioridad”, en la consideración de los fenómenos humanos, quedaba anulada. La exterioridad material de la experiencia constituía, pues, el campo de análisis privilegiado de aquello que Heidegger llamaría ser-en-el mundo, es decir, el Dasein.
Pero el “mundo” no necesariamente es asimilable al “espacio”. Se juega aquí –aunque él mismo lo haya negado en su famosa Carta sobre el humanismo- la filiación aún humanista, aún moderna, de la fenomenología heideggeriana; pues, se nos dice, sólo el hombre posee un mundo. Por ello ha de considerársele como al “ente privilegiado”, como al Pastor del Ser. Naturalmente, no vamos a resumir aquí la historia de las denostaciones a las que ha sido sometido el pensamiento heideggeriano por esta consideración propiamente romántica del habitar humano, tan cercana a lo que Marx llamó “socialismo feudal” –y que Alain Badiou ha recuperado para referirse justamente a Heidegger-, que revelarían a ese “conservador revolucionario” –como lo llamó otro de sus grandes críticos, Pierre Bordieu- que habría sido el pensador alemán. Lo que nos interesa aquí es observar la limitación que implica la consideración del espacio como mundo, y por ende como una cuestión eminentemente humana, demasiado humana. En otro de sus textos clásicos, “Construir Habitar Pensar”, Heidegger ha pensado al espacio como aquello que abre al lugar, y a éste último como a aquello que habita el hombre mediante sus construcciones. “Cuando se habla de hombre y espacio, entonces eso se entiende como si el hombre estuviera por un lado y el espacio por otro. Pero, el espacio no es nada contrapuesto al hombre. No hay hombres y además espacio(…)”. [2] Justamente pensamos que es preciso plantear que hay hombres y además espacio. Hacerlo, por el contrario, como Heidegger – postular la relación necesaria entre espacio-lugar-construcción-pensar- conlleva a la consideración humanista, de una manera todavía anclada en el modelo del sujeto y de la conciencia, que hoy en día –volvemos a la acuciante actualidad- es preciso abandonar definitivamente. Hoy, nos guste o no, vivimos en la época del post-humanismo posmoderno, productor –volveremos sobre esto- de no-lugares. El espacio, lo mostró a su vez Jacques Lacan al postular la aparición de lo espacial para el sujeto en un momento en el que, valga la paradoja, éste todavía no está conformado como tal, sino que funciona en un contacto con lo real pre-simbólico a partir de una relación con las cosas –y con el espacio en que se dan- asimilable al fenómeno del mimetismo animal y en ningún caso reflexivamente; el espacio, digo, está siempre antes y después que el hombre, y lo que éste pueda decir de él –al construir y habitar por ejemplo-, puede decirlo el espacio del hombre mismo.
Hacia derroteros asimilables a lo recién señalado condujo, entre otras, la investigación fenomenológica de Gastón Bachelard. Bachelard desdibujó la relación fenomenológica clásica entre hombre y espacio al interponer como el aspecto más esencial de la cuestión la materialidad de las cosas. Ya no se trata de considerar, a lo Heidegger, a un puente, como aquel lugar en el que se da la lucha entre los Divinos y los Mortales, ni a la casa como a aquel en el que se recogen los dioses, sino de pensar al puente en cuanto puente y a la casa en cuanto casa, es decir, en cuanto cosas que, una vez construidas por el hombre, poseen vida y destino propio, independiente del hombre. ¿Podemos afirmar, a partir de la relación hombre-casa por ejemplo, que es aquél el que la ha creado a ésta? ¿No podríamos decir que lo que llamamos “hombre” en gran medida es producto de la “casa”? Bachelard afirmó insistentemente que nuestras posibilidades de pensamiento –consciente o inconsciente, aunque más intensamente éstas últimas, más importantes que las primeras- vienen dadas en nuestras relación con los “espacios”, concretos y materiales, que ocupamos. Estos espacios nos habitan previamente a nosotros, y lo que llamamos “habitar humano” no es otra cosa que una producción simbólica, muy tardía, histórica y socialmente determinada, de ocupar esos espacios que siempre nos anteceden, pues nos conocían cuando no éramos “nosotros”, cuando no éramos sujetos.
Tenemos, entonces, que eso que llamamos “mundo” no es en absoluto una manera primaria de habitar el espacio que nos rodea. El mundo es producto de nuestros procesos de subjetivación, es decir, de la manera en que asumimos el magma social en el que nos hallamos insertos. Nuestra cotidianidad se constituye no en tanto somos seres-en-el mundo, sino antes que nada en tanto participamos, inmersos en ellos, sin rostro y sin “identidad” fija, en los flujos sociales y políticos que conforman la espacialidad.
Me parece que uno de los principales aciertos de una obra como La reflexión cotidiana de Humberto Giannini es el haber intentado sistematizar filosóficamente lo que él llama una “topología de la vida cotidiana”, distinguiéndola claramente de su “cronología”. El sustrato teórico fundamental que esta distinción implica, refiere a la superación de aquella subsunción, tan propia a la filosofía moderna, de lo espacial por lo temporal. El tiempo ha sido, para la modernidad filosófica, el amo y señor de las representaciones acerca de la existencia humana. Temporalidad e historicidad han anulado, injustamente, la espacialidad, al definir a ésta última –en tanto fenómeno de la conciencia- como fenómeno todavía temporal.
¿Cómo pensar –ésta es la pregunta que hoy queremos hacernos- la historia como un fenómeno ya no eminentemente “temporal”, sino ante todo “espacial”? Pero no nos referimos aquí a la historia universal, ni a aquella correspondiente a los “pueblos”, sino a la que a Giannini mismo le ha interesado: la historia mínima de los seres de todos los días, de esos cuya vida no quedará grabada en la memoria de nación alguna, como no sea la de la fugacidad y la de la pérdida. Giannini ha pensado este carácter “circular”, “reflexivo” de la vida diaria, este carácter “rutinario”, a partir de su determinación espacial (topológica) y temporal (cronológica). Él ha considerado importante tratar los dos aspectos por igual, en tanto cada uno de ellos referiría a cuestiones esenciales del acontecer cotidiano. Nosotros, hoy día, quisiéramos concentrarnos en los aspectos puramente topológicos –topográficos, incluso-, no por una decisión inocente: creemos que es en este ámbito donde ha de jugarse lo filosóficamente más relevante. En gran medida la filosofía estaría llamada, hoy en día, a pensar lo espacial y a abandonar su obsesión –tan heideggeriana, tan sartreana- por lo temporal. Toda metafísica se cuela por el tiempo, no por el espacio. Y hoy precisamos, para pensar nuestro presente, abandonar la metafísica.
Partamos, entonces, por la cuestión de la “reflexividad”. ¿Qué quiere decir Giannini cuando postula que la estructura –espacial y temporal- fundamental del desarrollo de la vida cotidiana se produce como “reflexividad”? En primer lugar, que se parte y se vuelve. Desde la casa al trabajo, pasando por la calle –y las vías de la pérdida: el bar, la plaza-, es decir los espacios de la exterioridad, de la “otredad”, para de nuevo regresar a la casa, al hogar, al recogimiento, al sí-mismo. Debo, en cualquier caso, expresar mi incomodidad con esta idea de la “reflexividad”. No porque piense que conecta con alguna instancia de “cerrazón” –pues Giannini nos recuerda a cada instante la posibilidad, para cualquier sujeto, de romper con esta estructura reflexiva rutinaria- sino porque no me parece que sea lo filosóficamente más productivo. Asigna, me parece, una importancia sobredimensionada al polo de “la casa”, y al fuerte simbolismo que ella implica –simbolismo densamente inclinado, para nosotros, con la idea de refugio, de hogar, en una palabra, de familia: símil, como se ve, eminentemente freudiano. Además, plantea, de facto, la idea de un “sí-mismo”: idea que hoy más que nunca nos impide comprender los desmentidos sociales, políticos e históricos a los que ha sido sometida la idea metafísica de sujeto. Polaridad “otro-sí mismo”, dialéctica del “adentro” y del “afuera”- hoy en día comprobamos cómo estas mecánicas dualistas no nos permiten comprender una realidad a la vez fragmentada y totalizante, un sistema que es el todo y la parte al mismo tiempo, un flujo de códigos –el propio al capitalismo- que funciona sin remisión alguna a un “sentido” o a un “fundamento”. En cualquier caso, habría de ser un “pensamiento del afuera”, de la exterioridad y de lo otro radical el que nos permitiría comprender este flujo de signos sin código que es lo real hoy en día. La rutina propia a la vida cotidiana –esto no podemos negarlo: la vida cotidiana es, por lo general, rutinaria- ha de ser pensada, entonces, no reflexivamente. ¿Cómo, entonces? ¿Cómo pensar el trayecto, el flujo, el recorrido? ¿Cómo pensar la intensidad territorial? Pero si hablamos de intensidad –y no de otra cosa habría de ocuparse la filosofía, hoy: de intensidades- debemos a la vez pensar contra la rutina: no ceder ante la consideración de ella misma como la clave –dada en una supuesta reflexividad- de la experiencia cotidiana.
No hay, entonces, un “adentro” y un “afuera”; no hay el “sí-mismo” y el “otro” oponiéndose, reflejándose en un juego de espejos. Lo que hay, eso sí, es el recorrido, el flujo, la trayectoria. Esto quiere decir: hay territorios para ser ocupados, y esta ocupación puede ser activa o pasiva: la ocupación pasiva del territorio es la rutina. Esto puede –y debe- ser estudiado, y a esto se aboca esta gran obra filosófica que es La reflexión cotidiana. Uno podría pensar que es todavía mayor el atrevimiento de alguien que se aboca a pensar lo menos llamativo, eso que de tanto pasar ante nuestros ojos termina no siendo visto por nosotros. Sin embargo, pienso que habría que poner en tela de juicio la equivalencia entre vida cotidiana y rutina. ¿No puede, esta vida nuestra de cada día, esta experiencia de nosotros que ya no pretendemos ser héroes de nada ni de nadie, este ir y venir en el vacío al que habremos de habituarnos, no puede nuestra cotidianidad ir contra la rutina?
Pero, como ya decía, es preciso pensar hoy en esto desde el espacio y no desde el tiempo. Pensar, por ejemplo, en la memoria como fenómeno del espacio, inmanente por tanto. Pensar la época como continuidad-discontinuidad de capas territoriales. A esto habría de abocarse una arqueología. Ahora bien, hemos dicho que un espacio –un plano de inmanencia, para decirlo con Deleuze- particularmente relevante para pensar –y ejercer este pensamiento- en esto, sería la calle. Esta –lo ha dicho una y otra vez Giannini en su libro- es el espacio de la exterioridad, de la anulación de todo sí-mismo, de la puesta en crisis de la identidad y de la rotura del sujeto: pérdida del rostro de quien recorre las calles. Sergio Rojas, en un ensayo iluminador[3], ha señalado cómo la calle es un espacio –pero, al mismo tiempo, un texto henchido de signos- que funciona anulando la totalidad de la ciudad, su abstracción uniformizante. La calle sería el territorio de la particularización radical, de los agenciamientos micropolíticos: la ciudad –invento ideológico, finalmente, de una modernidad obsesionada con anular las particularidades, las especificaciones- se desmultiplicaría en sus calles, cada una de las cuales funcionaría entonces como fragmento a la deriva, como parte despojada de su todo. Todo planteamiento de índole urbanístico que pretendiese permitir la expresividad de las particularidades sociales que ansían escapar del todo social, habría de estructurar su intencionalidad desde la calle y contra la ciudad. Por ello –concluye Rojas- la potencialidad de la calle es que desde ella no se ve la ciudad.
La calle, para quien la recorre, es el espacio de la aparición de las posibilidades de dislocar su rutinaria reflexividad cotidiana. Siempre –nos recuerda en cualquier caso Giannini- se vuelve a la casa. Sin embargo, claro está, se puede no volver. El peligro acecha en las calles. El peligro de los anormales: delincuentes, prostitutas, mendigos, vagabundos o filósofos. El espacio del flâneur sobre el que tanto pensó Benjamin: Baudelaire, por ejemplo, recorriendo las calles del París decimonónico maravillado antes los escaparates y los pasajes, poetizando el “elogio del maquillaje”. O el Paseo Ahumada de Enrique Lihn, en donde el Chile de los años 80, devastado por la represión y la crisis económica, es cristalizado en la imagen del pingüino –un retrasado mental que golpea unos tarros a cambio de unas monedas- vociferando sus prédicas estúpidas en el nuevo símbolo de un progreso que es su propia crisis: el paseo ahumada. Entre la asfixia y la poesía, entre la maravilla y la imbecilidad, la calle es el espacio donde –como insiste Giannini- estamos obligados a exponer nuestro rostro, a deambular con dirección determinada o sin ella, pero siempre sin identidad.
Pero se trataba, ante todo, de cómo pensar la calle como espacio de una posible abolición de la rutina de la vida cotidiana. Se trataba de mostrar la inesencialidad de lo rutinario para una definición filosófica de la experiencia cotidiana. La crisis de la razón moderna, totalizadora, uniformizante y abstracta, permite nuevas maneras de sociabilidad –posmodernas, podríamos decir- en las que –como ha mostrado Michel Maffesoli- se vuelve a modos tribales de asociación (las tribus urbanas), no centradas en el individuo, abiertas a nuevas –y muy intensas- posibilidades de la mezcla, del mestizaje y de la hibridación. Esto necesariamente tendría que darse de un modo muy intensificado en las calles latinoamericanas, desde siempre mestizas, bastardas y travestidas. Ahora bien, el mismo Giannini nos ha regalado páginas de gran calidad literaria referidas a un momento específico –que hiere al trayecto rutinario, induciéndole a su dislocación- que aparece en la calle: el bar. De manera mucho más intensa que la plaza –tan atravesada siempre de la normalidad de la vida familiar- , el otro momento de ruptura (aparente, según Giannini) de la reflexividad, el bar indica un contacto con aquellas fuerzas dionisíacas que tan intensamente pensó ya Nietzsche. Refiriéndose a uno de sus más famosos cuadros, que representaba justamente un bar, Van Gogh escribía en una de sus cartas: “He querido representar al bar como un lugar en el que se puede perder la razón, o cometer un asesinato…”. El alcohol –una cuestión en la que no insiste Giannini- como droga anuladora de la conciencia, permite a quienes están dentro del bar –pensemos en la música, en el baile, en las risas y en los gritos estridentes- salir de sí y encontrarse con esas potencias dionisíacas de la sinrazón. Todo esto, al interior de una ciudad –como son las nuestras- particularmente vigiladas, reguladas y sobredeterminadas de indicaciones totalitarias de acción (me refiero a la publicidad). El bar, entonces, como posibilidad concreta de una micropolítica de las particularidades asistémicas.
Pero volvamos, ya para ir concluyendo, a la calle. En un famoso artículo, titulado “Los espacios otros”, Foucault articuló esta necesidad de pensar el espacio a la que me he referido más arriba a partir de la a estas alturas famosa noción de “heterotopía”. La diferencia, nos dice, entre una utopía y una heterotopía es que ésta, por una parte, tiene una existencia concreta y espacialmente determinable en el contexto urbano moderno, y, por otra, en que no refiere a entidades temporales –otra época, otro momento histórico- que asumen su irrealizabilidad como energía revolucionaria. Se trata, al hablar de la heterotopía, no de un problema de localización –no se refiere a un “lugar”- sino de “emplazamiento”. El espacio se define como “relaciones de emplazamiento”. Foucault define cinco principios a partir de los cuales es preciso pensar las heterotopías: primero, “no hay cultura en el mundo que no constituya heterotopías”; segundo, “cada heterotopía posee un funcionamiento preciso y determinado al interior de la sociedad”; tercero, “la heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real muchos espacios, muchos emplazamientos que son ellos mismos incompatibles”; cuarto, “las heterotopías están ligadas, la mayor de las veces, a recortes temporales, es decir que ellas se abren sobre lo que podríamos llamar, por pura simetría, heterocronías”; y quinto, “las heterotopías suponen un sistema de apertura y cerrazón que, a la vez, las aísla y las torna penetrables”.
A partir de lo anterior, debemos preguntarnos: ¿cómo pensar la relación calle-heterotopía? Foucault mismo nos dice que muchos emplazamientos heterotópicos se sitúan en una suerte de “más allá de la ciudad” –que se encuentra en su interior mismo, casi siempre- que aboliría el flujo y el recorrido propio a la calle: las bibliotecas, los parques, las ferias y los cementerios, son los ejemplos de Foucault. Pero, ¿no podría pensarse a las calles como las heterotopías propias a la ciudad? En cualquier caso, uno podría pensar en las diversas posibilidades concretas de tornar heterotópicos espacios urbanos concretos que no lo son. Una universidad, por ejemplo, o un municipio, o un banco. Es aquí, como decía al principio, donde la filosofía tiene mucho que aprender del arte contemporáneo. Desde el dadaísmo a la neovanguardia, y en nuestro propio país sin ir más lejos, los artistas han buscado redefinir los espacios urbanos, trastocarlos y cuestionarlos con la finalidad de refundar –en contra de la rutina, en contra del aburrimiento, en contra del control- la experiencia urbana cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en lo que a inicios de los años ochenta, en nuestro país, en una ciudad sitiada como lo era Santiago, hicieron colectivos como el CADA (colectivo de acciones de arte), interviniendo y resignificando el entramado social como necesariamente dado en el cuerpo de la ciudad, cuerpo herido y tajeado, cuerpo entonces ensangrentado.
Se nos dice que hoy nuestras ciudades están invadidas por nuevos espacios de sociabilidad que contradicen radicalmente a los tradicionales, llamados “lugares”: los, justamente, “no-lugares”. Supermercados, malls, estacionamientos subterráneos, autopistas de alta velocidad, aeropuertos hipermodernos, etc. Desde la filosofía debemos preguntarnos cómo pensar y cómo actuar ante esta situación: ¿debemos practicar la añoranza, y llorar por los “lugares perdidos”? O –con la literatura, con el arte, con la acción política- ¿resignificar las calles como posibilidad de extravío, más allá los lugares y los no-lugares?
[1] Tomo de un ensayo de Sergio Rojas la siguiente cita del Discurso del método: “Así, estas antiguas ciudades que al principio sólo fueron aldeas y que se han convertido con el transcurso del tiempo en grandes ciudades, están tan mal proporcionadas en comparación con esas plazas regulares que un ingeniero diseña, según su fantasía, en una llanura, (…) que viendo cómo están dispuestos [los edificios], aquí uno grande, allá uno pequeño, y cómo hacen las calles tortuosas y desniveladas, se diría que más bien es la fortuna que la voluntad de algunos hombres que usan la razón la que los ha dispuesto así”. Cf. Rojas, Sergio, “Desde la calle no se ve la ciudad”, en: Las obras y sus relatos, Editorial Arcis, Santiago, 2004, pp. 159-164. Referencia en p. 159.
[2] Heidegger, Martin, “Construir Habitar Pensar”, en: Filosofía, ciencia y técnica, Editorial Universitaria, Santiago, 1997, pp. 199-219. Referencia en p. 213.
[3] Cf. supra, n. 1.
Fallece Humberto Gianini – Pinche este enlace:
http://www.euromundoglobal.com/noticia/314501/Chile/Fallece-Humberto-Giannini-academico-de-la-U.-de-Chile-y-Premio-Nacional-de-Humanidades.html







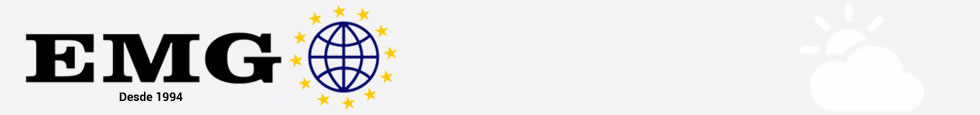
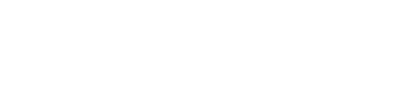









.jpg)
 Si (
Si ( No(
No(






