Nada más comenzar el espectáculo iban “perdiendo” por dos goles a cero. Esto es, el “equipo adversario” había introducido en su blanca portería dos veces el balón.
Nadie esperaba nada diferente, todo era depresión, angustia y tristeza.
Se tomaron “un receso”, esto es, un breve descanso de unos quince minutos, y cuando salieron los cristianos, quiero decir los jugadores, de nuevo ocurrió lo imprevisible; lo inaudito, si no fuera porque ese conjunto de jugadores vestidos todos de blanco solían repetirlo con cierta frecuencia enfervorizados por los gritos de las ochenta mil gargantas.
Y ocurrió de nuevo el milagro. Marcaron un gol, marcaron dos; esto es, introdujeron “el esférico” un par de veces en la puerta contraria.
Pero faltaba lo mejor; el gladiador, quiero decir el jugador llamado “Vinicius”, un nombre por cierto muy romano, en descomunal e incomprensible carrera -pues llevaban ya corriendo más de una hora-, y en dribling sorteando a los jugadores adversarios que querían destruirle, alcanzó la portería contraria e introdujo allí, nada menos que la pelotita tres veces más.
Sí, no una, ni dos; sino, tres. Esto es, tres veces más
Sus compañeros, casi todos extranjeros de distintos países y continentes, pero eso sí, enfervorizados, le abrazaban y lloraban de emoción; se revolcaban sobre el césped, sobre el césped sí, pues ahora la arena de los Coliseos no era como la de entonces, de tierra y polvo, para recordarles que eran de polvo y en polvo se iban a convertir.
Emocionados corrían ahora de nuevo sobre la verde hierba del jardín del Edén.
Así -como en sagrada eucaristía-, los ochenta o cien mil espectadores y los muchos millones más que lo veían por los artilugios llamados televisores, se emocionaron hasta el paroxismo, y comprendieron por fin que sus familiares difuntos -sitos en el otro mundo, el mundo de lo invisible-, también habrían visto tamaña proeza, tamaño espectáculo.
Esa era la grandeza singular del llamado “el futbol”, que había sustituido a aquél otro de las fieras salvajes devorando inocentes.







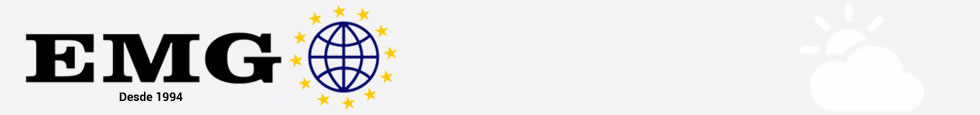











 Si (
Si ( No(
No(






