Javier es un amigo venezolano que un día, los viernes de las semanas alternas, tiene la amabilidad de venir a visitarme; digo amabilidad porque muy pocos amigos vienen a verme, solo mi solícita esposa que me atiende día y noche con la bondad de una santa.
Pero Javier, así se llama mi amigo, me repite con insistencia que pasarme el día pensando en mi propio final es como no creer primero en la vida eterna, esto es la verdadera vida que me espera más allá de la muerte del cuerpo. Y por otro lado no dejar que el Ser Supremo se ocupe de mi propio tránsito, que en el fondo es cosa suya y no mía, pues es él quien decide cuando y como ocurrirá esto. Es como usurparle un derecho que a él le corresponde y no a mí.
Me suele repetir Javier que ese ser está siempre a mi lado y que puede pensar que yo soy un poco estúpido al preocuparme de cosas que no me deben de preocupar, sino de seguir disfrutando de la vida que aún dispongo en contraste con la de mis padres y hermanos – los dos más jóvenes que yo - que ya han marchado a la otra vida.
Ese don que se me otorga - en opinión de Javier - es para que yo lo sepa degustar y disfrutar en lugar de bloquearme con pensamientos tontos sobre hechos que no están en mi mano.
Esto es, “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Y al segundo le corresponde el momento y la forma en que esto llegará, basada en su divina misericordia para con todos y en su amor.
Lo otro es no creer y perturbar sus designios, preocuparme por algo que no está en mi mano y sí en las suyas.
Así Javier, mi amigo, me hace recapacitar y me induce con sus sabias palabras a que siga escribiendo; que disfrute sabiamente de la vida en lugar de preocuparme por algo que no está en mi mano.







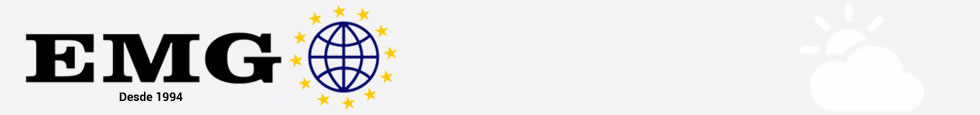











 Si (
Si ( No(
No(






