Hace poco menos de un mes tuvimos ocasión de ver unas imágenes que no olvidaremos: un fotógrafo sirio, Abd Alkader Habak, corría cargando el cuerpo herido de un niño herido en un sangriento atentado. Otra fotografía mostraba al mismo fotógrafo arrodillado y llorando unos minutos después al lado del cadáver quemado de otro niño. Otros fotógrafos y periodistas hicieron lo mismo aquel día: se olvidaron de fotografiar o recoger testimonios y rescataron entre los hierros retorcidos a los sobrevivientes de una matanza de 126 personas atrapadas en el infierno sirio.
Durante las horas y los días siguientes se escucharon miles de comentarios en las tertulias televisivas y radiofónicas y las redes sociales se hicieron eco del comportamiento de aquel fotógrafo sirio reconvertido en una especie de héroe de uno de nuestros sueños: ser protagonistas a la hora de salvar vidas. Por suerte no murió en la explosión porque su nombre se hubiera diluido en una lista interminable de periodistas locales que crece cada día y cuyos nombres pocos recuerdan.
Me sorprendió que sorprendiera la forma de actuar de Abd Alkader Habak. Como si los testigos de atrocidades similares procediesen de manera diferente. Sentí que muchas personas que comentaban aquellas imágenes humanistas (el fotógrafo que ayuda a los heridos y luego se derrumba) tienen una imagen atrofiada de lo que suele ocurrir en lugares estremecedores.
La actitud de Abd Alkader Habak no tuvo nada de excepcional. Actuó como habitualmente se actúa. O, al menos, como se comporta la inmensa mayoría de los profesionales (varios de mis mejores amigos y amigas) con los que he trabajado a lo largo de más de tres décadas de mi vida. Puedo asegurar que esta profesión está repleta de personas que se olvidan de fotografiar cuando la vida de otros depende de ellas.
Pongo algunos ejemplos. La tensión que se palpaba en las calles de Sarajevo aquel lunes 22 de junio de 1992 predecía que la muerte iba a tener un papel destacado aquella mañana. Dos fotógrafos se protegían en unos portales cuando el primer proyectil se estrelló a pocos metros, alcanzando a un hombre en el tobillo y desconcertando a la pequeña de apenas diez años que lo acompañaba. Aquellos fotógrafos se olvidaron de fotografiar y evacuaron en su coche al herido y a su hija al hospital central de la capital bosnia. Esperaron a que fuera curado y le ofrecieron llevarlo a su casa.
Mientras tanto varios proyectiles lanzados desde las colinas destrozaron a varios ciudadanos, provocando la cosecha de muerte y de desesperación habitual en la ciudad cercada. Los dos fotógrafos aún consiguieron llegar a tiempo para ver el resultado final de la matanza. La última explosión casi acaba con sus vidas.
John Berger dice en su maravilloso libro Otra manera de contar que “hay muchas razones para no hacer una fotografía, pero si eres un fotógrafo de prensa tus jefes no reconocerán ninguna como válida”. Mi consejo en mis talleres es muy claro: “si preferís actuar y no fotografiar no se lo contéis a vuestros jefes sino queréis ser despedidos o, duramente regañados”. Aunque también conozco casos de fotógrafos felicitados por sus superiores por ejercer de buenos samaritanos.
En setiembre de 1992 un periodista español batalló varias jornadas con los responsables de la embajada de una república latinoamericana para que evacuasen de Sarajevo a tres de sus conciudadanos atrapados en el cerco de la capital bosnia. Los tres jóvenes, entre 26 y 23 años, se habían convertido en objetivos militares en la guerra sectaria que asolaba el país y sus vidas pendían de una evacuación rápida. Un diario serbio había publicado una nota informativa sobre tres mercenarios latinoamericanos que luchaban con los combatientes bosnios. “El diario sólo pudo conseguir la fotografía de mis hijos y contar esa mentira a través de un buen amigo que ahora luchaba en el bando contrario”, aseguró la madre de los tres jóvenes.
El periodista tuvo que amenazar con provocar un escándalo en el país de origen de los muchachos ante la actitud renuente de las autoridades consulares. Aunque había regresado de una larga cobertura al borde del desplome emocional, el periodista no se relajó hasta que los tres jóvenes alcanzaron un tercer país y se pusieron a salvo.
El 3 de octubre de 1993 un grupo muy reducido de fotógrafos y periodistas esperaba muy cerca de la primera línea de combate de Sarajevo la llegada de unos pacifistas que iban a protagonizar una acción humanitaria muy loable pero extremadamente peligrosa: atravesar la tierra de nadie entre los contendientes con el objetivo de conseguir un alto el fuego. Los fotógrafos intentaron convencer a los pacifistas de la inutilidad de aquella acción.
Menos de un minuto después de iniciarse la marcha uno de los pacifistas, Gabriele Moreno Locatelli, de apenas 33 años, fue alcanzado por un disparo de un francotirador. Después de una negociación entre ambas partes se acordó la evacuación del joven que fue trasladado en el coche de una agencia internacional hasta el hospital. Apenas una hora después, Gabriele murió en el quirófano. Los dos fotógrafos que participaron en la evacuación no hicieron fotografías del joven moribundo a pesar de que lo tenían a medio metro de distancia. Desde el primer minuto primó llegar lo antes posible al hospital. Su obsesión fue salvar aquella vida. Su frustración fue no conseguirlo.
En el último cuarto de siglo me han preguntado centenares de veces por la fotografía de la niña y el buitre realizada por un fotógrafo cuyo nombre nadie recuerda en una localidad olvidada de un país olvidado. Aquella fotografía tomada por Kevin Carter en marzo de 1993 en la localidad de Ayod, en Sudán en medio de una hambruna descomunal sin atención mediática. La fotografía recibió el Premio Pulitzer al año siguiente. De repente todos los focos se centraron en el fotógrafo, un hombre muy inestable emocionalmente, que no fue capaz de responder a las preguntas lanzadas sin piedad: “¿Qué ocurrió con aquella niña (en 2011el periodista Alberto Rojas descubrió que era un niño y sobrevivió a la hambruna)?” “¿Qué hiciste por ella?”.
La niña (en realidad, el niño) estaba en un campo de refugiados, a cien metros del puesto de aprovisionamiento donde le suministraban nutrición de emergencia. Había buitres merodeando porque muchos refugiados morían antes de ser tratados por los equipos de emergencia desbordados. Carter abandonó el lugar poco después en un avión de la ONU.
Como he vivido muchas veces situaciones parecidas voy a contar lo que se siente. Quizá lo que sintió Carter cuando miró por el ojo de buey del avión militar que se levantaba entre una nube de polvo y abandonaba un lugar desolado, un cementerio para los más débiles, un hospital para los más fuertes. Sientes frustración, sientes que la guerra es una carnicería que afecta a seres humanos que desconocen porque huyen o mueren. Sientes una gran rabia porque sabes que el negocio de la guerra es una marabunta de ceros en cuentas corrientes que benefician a empresarios y gobernantes sin escrúpulos. Sientes la pasividad diaria de la opinión pública. Sientes que no has podido ayudar, sientes que la conciencia te estrangula, te sientes culpable sin culpa, sientes que “los rostros de la gente que sufre están grabados tan agudamente en mi mente como en mis negativos”, como explicaba la fotógrafa Margaret Bourke-White, una de las retratistas de los campos de exterminio nazis.
Te sientes atrapado en una dicotomía: hago que mi trabajo sirva para golpear las conciencias de la gente que luego habla desde la comodidad de no saber, no conocer, no sentir qué significa el dolor que te atenaza. O salvo vidas sin saber hacerlo. Por ejemplo: recojo niños y niñas hambrientas, niñas y niños desangrados, niñas violadas, niños armados de corta edad. Hago paquetitos con ellas y ellos, me los meto en el bolsillo o en la bolsa de las cámaras, apretados para que quepan más, y me los traigo conmigo para que las conciencias de mis conciudadanos se alivien. O para que me den palmaditas en la espalda los mismos políticos que toman decisiones para que no se detenga el reguero de sangre.
Cuando el 12 de abril de 1994 llamaron a Kevin Carter para comunicarle que había ganado el Pulitzer “por la foto del buitre” (la niña, en realidad, el niño parecía haberse evaporado), estaba sin trabajo (había perdido su puesto temporal en Reuters), había destrozado el coche, estaba sin blanca y parecía borracho o drogado. “La fotografía había causado sensación. La utilizaban en carteles para aumentar los fondos de organizaciones de ayuda. La habían publicado periódicos y revistas de todo el mundo y la reacción inmediata del público fue enviar dinero a cualquier organización humanitaria que operara en Sudán”, como se recuerda en El club del bang bang, el libro escrito por los fotógrafos Greg Marinovich y Joao Silva, amigos de Carter. Pero el fotógrafo se enfrentaba a un aluvión de preguntas sin sentido cuando se hacen desde la comodidad de las butacas: ¿qué le pasó a la niña?, ¿qué hizo el fotógrafo para ayudarla?
Quiero concluir este texto con las reflexiones de dos grandes fotógrafos. El gran Philip Jones Griffihs decía que “no puedes enfocar con los ojos llenos de lágrimas. No puedes evitar el sentirte afectado, pero tienes que templarte. Tu trabajo es registrarlo todo para la historia”.
Sebastián Salgado es un formidable fotógrafo brasileño, uno de los mejores. Durante quince meses de 1984 y 1985 visitó los países más azotados por la plaga del hambre, incluido Sudán. Sus fotografías tuvieron un gran impacto e influyeron en las nuevas generaciones de fotógrafos. Años después no tuvo inconveniente en confesar: “Los primeros días es difícil fotografiar, uno llora más que fotografía. Pero la vida es la vida y el hombre, el animal más adaptable. Ves a la gente, su lucha heroica pon ese hilo que la separa de la muerte, y todo esto supone una gran lección”.
Gervasio Sánchez
La Marea
Creative Commons







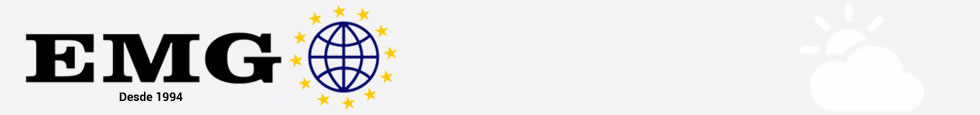











 Si (
Si ( No(
No(






