Con tal de eludir una zurra punitiva de la Policía, los etíopes descreyeron por un instante de cuanta superstición tuvieran sobre la muerte y se abalanzaron contra el muro de un cementerio. De tanto brincar sobre él para sobrepasarlo y caminar sobre las tumbas, el muro cedió, y hombres y mujeres cayeron unos sobre otros, desesperados en la fuga, sin tener en cuenta de quién era esa mano ni de quién era ese pie: parecía increíble que la protesta pacífica de estos migrantes ante la embajada de Etiopía en Jartum hubiera terminado en un ataque de este tipo, aunque sólo reclamaban que redujeran los precios de las visas porque no tenían dinero.
Esta es, sin embargo, una de las muestras del maltrato al que son sometidos los migrantes en Sudán. Y en la Unión Europea. Y en Estados Unidos. Y en Oriente Medio. Ser migrante es el nuevo pecado original. Si bien cientos de instituciones están prestando la atención debida en refugios y campamentos, gobiernos de turno y fuerzas del orden están imponiendo un modelo atávico de maltrato y expandiendo la idea inverosímil de que los migrantes son los culpables de todos los males nacionales.
El ejemplo de Sudán es expresivo: los migrantes maltratados en la embajada fueron además arrestados y luego, como castigo definitivo, le infligieron 40 latigazos a cada uno. Por esa razón, una diputada del Parlamento Europeo pidió que se abra una investigación para saber si los recursos que ese bloque de países envía a Sudán —cerca de US$100 millones— se están utilizando para recrudecer el tratamiento contra los migrantes. Dichos recursos, por lo general, van para mejorar la seguridad fronteriza, es decir, proveer sistemas de seguridad, vigilantes, vehículos, comunicaciones y material de protección. Como en el caso de Turquía, Sudán es uno de los principales países de tránsito para cientos de miles de migrantes de Eritrea, Etiopía y Somalia —hay cerca de 500.000 en ese país y por lo menos 30.000 pasaron por su territorio de camino al mediterráneo para transitar hacia Europa—.
En medio está la reputación de la Unión Europea de respetar los derechos humanos. El apoyo a un país que utiliza a fuerzas militares que provienen de fuerzas paramilitares —las Fuerzas de Soporte Rápido, que se originaron entre los Janjaweed, grupos violentos que cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en la guerra civil de 2003— no es un buen referente en ninguna hoja de vida.
En el fondo, más allá de una discusión presupuestaria, se preserva la idea de percibir al migrante, al otro, como una amenaza y también como un comodín: comandantes de las Fuerzas de Soporte Rápido han advertido que “abrirán el desierto” si Europa no se preocupa de renovar sus equipos y su seguridad fronteriza. Dicho de otro modo: dejarán libres a los migrantes para que sigan hacia Europa y Sudán ya no será más el pretendido tapón de desarraigados que ha sido en los últimos años. Es la misma amenaza, certera y punzante, que pergeñó el gobierno de Turquía cuando pidió que sus ciudadanos pudieran entrar sin visas a la Unión Europea.
Existe otro ejemplo reciente de esa idea que hace carrera: Pakistán. Desde principios de 2016, según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 743.000 indocumentados afganos han salido de ese territorio. Algunos han sido deportados, pero la gran mayoría, de acuerdo con Human Rights Watch, es víctima de una política sistemática del Gobierno de intimidación. Según esa organización, con base en más de 100 entrevistas de campo, el gobierno paquistaní, a través del Ejército, está asaltando las casas de los migrantes para forzarlos a irse del país. La estrategia ha sido efectiva: desde julio del año pasado, más de 600.000 migrantes se han devuelto a Afganistán a pesar de que sólo el año pasado fueron asesinadas 3.500 personas en ese país a causa del conflicto. Muchos carecen de un hogar para reinstalarse y deben acudir a hogares de refugio que, a pesar de las buenas intenciones, no prestan toda la seguridad necesaria en estos casos.
A principios de febrero, otra muestra de la infamia general se dio en Johannesburgo y Pretoria, en Sudáfrica. Manifestantes en contra de los migrantes entraron en barrios donde se alojan y quemaron casas y negocios, rompieron vidrios y atacaron a los migrantes. Los acusan de robarse sus trabajos y de estar relacionados con el crimen, una razón muy similar a la que desglosa Trump en contra de los migrantes mexicanos. En los ataques, un grupo de migrantes se armó con palos y piedras para defenderse: eran migrantes de Malawi contra nacionales de Sudáfrica. No es una cuestión de raza, sino de fronteras. Que se vayan, pedían los manifestantes. Nos quedamos, respondían los otros.
En un tono similar responden algunos partidos políticos en Europa, como el Frente Nacional en Francia, ante la cuestión migrante: roban nuestros trabajos y asaltan nuestras casas. Alemania, que se preció en el último año de ser el país que más acoge a migrantes, aprobó hace unos días una ley en la que acelera la deportación de migrantes irregulares —aún debe ser aprobada por el Parlamento—. Hungría, Estonia, Letonia, Polonia y los países bálticos cerraron sus fronteras al tránsito de migrantes, y cada día es más difícil para ellos pedir asilo aunque existan razones de peso como el conflicto o la hambruna. El gobierno de Estados Unidos lidera la oposición a los migrantes: desde su campaña, Trump ha señalado —sobre todo a los mexicanos y a quienes vienen de Oriente Medio— que los migrantes han producido el estancamiento de la economía nacional y que minan, día a día, la seguridad nacional.







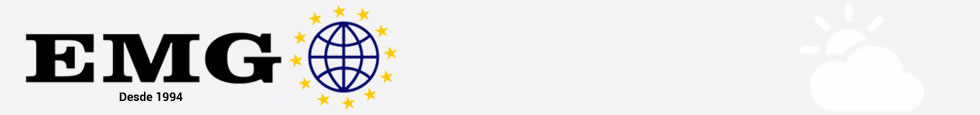










_thumb_690.jpg)
 Si (
Si ( No(
No(






