Pero las críticas no han procedido solo de la derecha. Desde sectores progresistas también han surgido voces que han cuestionado la expedición. Un ejemplo es el artículo que Najat El Hachmi publicó en El País el 3 de octubre. Un texto brillante y demagógico. Allí se preguntaba cuál era el sentido de arriesgarse en una misión destinada al fracaso, más allá de la propaganda en favor de los que se embarcaron. La autora calificaba el gesto de frivolidad y acusaba a los participantes de un narcisismo patológico, incapaces de poner el foco en el sufrimiento real de Gaza.
Este tipo de críticas parten siempre de una posición muy dura contra los crímenes del ejército israelí en Gaza, pero acaban negando valor a la flotilla por considerarla un gesto vacío. No es una condena a Israel, es una condena a los activistas que han decidido desafiarlo con unos medios tan débiles como unos barquitos.
Frente a estas visiones, ha aparecido otra corriente de opinión que ve a la flotilla como un éxito. Nadie esperaba que los barcos llegaran a Gaza. Nadie podía imaginar que los dejaran desembarcar sin incidentes. Precisamente por eso, la misión se mide en otros términos. Llegaron hasta donde pudieron, pero lograron que su aventura fuera retransmitida en directo a todo el planeta. Ese eco mediático es el que transforma un fracaso logístico en una victoria política.
La prueba está en el lenguaje. Oficialmente, la expedición se llamaba Global Sumud Flotilla. Sin embargo, nadie lo usa. Ni los medios ni los gobiernos ni los ciudadanos. En la prensa internacional y en las televisiones de todo el mundo la palabra que se repite es “la flotilla”, en español. Han conseguido que el término se instale en el vocabulario global de los conflictos internacionales. Eso no es poca cosa.
El éxito más importante, sin embargo, no está en el diccionario. Está en las calles. Miles de personas han salido en manifestaciones por ciudades europeas en solidaridad con Palestina, animadas por el arresto de los activistas. La imagen de personajes conocidos como Ada Colau o Greta Thunberg pasando la noche en una cárcel israelí ha multiplicado el alcance de la protesta. Lo que la propaganda oficial israelí quería presentar como una derrota ha terminado por convertirse en un altavoz mundial para la causa palestina.
¿Son algunos de los embarcados narcisistas? Probablemente sí. Toda acción política de alto riesgo atrae a personalidades que buscan protagonismo. ¿Es posible que haya habido frivolidad? Seguramente también. Pero esos defectos no borran los resultados. En una situación en la que Gaza está arrasada y la comunidad internacional se mueve entre la indiferencia y la complicidad, la flotilla ha mantenido viva la llama palestina en la escena pública.
El debate sobre la utilidad o inutilidad de la flotilla refleja, en realidad, un choque entre dos formas de ver la acción política. Para unos, solo cuentan los resultados: romper el bloqueo, llevar ayuda, salvar vidas. Para otros, la batalla simbólica también es parte de la lucha. Los primeros llaman fracaso a la misión porque los barcos no llegaron a puerto. Los segundos hablan de éxito porque consiguieron poner a Palestina de nuevo en la agenda mundial.
Ni los defensores ni los detractores pueden borrar un hecho: la flotilla existe en el imaginario colectivo. Está en las portadas, en las tertulias, en las pancartas. Ha provocado reacciones encontradas, insultos y aplausos, pero ha roto la barrera de la indiferencia. Israel la reprimió como todos sabían que ocurriría, pero esa represión no apagó el mensaje: lo amplificó.
Se puede llamar fracaso si lo que se esperaba era llegar a Gaza. Se puede llamar éxito si lo que se mide es la capacidad de resonar en la opinión pública mundial. En ese doble filo se mueve la flotilla, entre la inutilidad que le reprochan unos y el valor simbólico que le reconocen otros. Lo cierto es que, entre la cárcel israelí y las plazas europeas, la palabra Palestina ha vuelto a circular con fuerza. Y eso, en el fondo, era el objetivo de quienes se embarcaron.







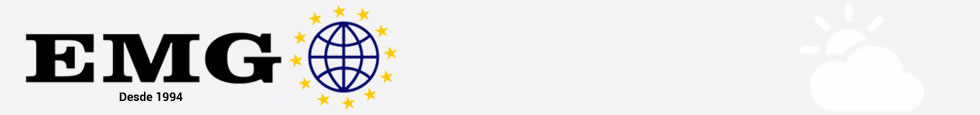











 Si (
Si ( No(
No(






