Es también un relato apasionante —y en España poco conocido— de cómo una ciudad sofisticada, ilustrada, habitada por una de las comunidades judías más influyentes del continente (un tercio de su población), fue destruida en apenas cinco años por el ascenso del fascismo, la ocupación nazi y la llegada del Ejército Rojo.
Budapest no fue una excepción en la Europa ocupada, pero sí un caso especialmente dramático. Situada en el corazón del continente, atrapada geopolíticamente entre la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin, Hungría arrastraba desde el final de la Primera Guerra Mundial un trauma nacional: el Tratado de Trianon, firmado en 1920, había amputado al país dos tercios de su territorio y su población. Esa herida mal cerrada pesó como un lastre en toda la política del periodo de entreguerras. La alianza con la Alemania nazi no fue solo ideológica, sino también revanchista: a cambio de su apoyo, Berlín prometía a Hungría recuperar territorios perdidos. Esa obsesión territorial estuvo presente hasta el final, como un veneno que impregnaba la política húngara y las decisiones de sus líderes.
LeBor estructura su libro en torno al deterioro progresivo de la situación en Budapest. Un deterioro que muchos ciudadanos prefirieron no ver, o creyeron que no les afectaría. Como sucedió en otros lugares de Europa, se pensaba que, por ser más cultos, más europeos, o más integrados, tendrían un tratamiento distinto. La historia demostró que no fue así. El libro va desgranando ese proceso de negación colectiva, de confianza equivocada, y el avance inexorable hacia la catástrofe.
El protagonista político de la primera parte del libro es Miklós Horthy, el almirante que gobernó como regente desde 1920. Figura autoritaria, conservadora y nacionalista, Horthy mantuvo una política de colaboración con Hitler, aunque intentando guardar ciertas distancias. Bajo su mandato se promulgaron leyes antisemitas desde 1938, limitando derechos civiles y profesionales de los judíos. Pero Horthy se resistía a aceptar las deportaciones masivas. Esa resistencia terminó en marzo de 1944, cuando los alemanes ocuparon Hungría para evitar que la negociación con los aliados tuviera exito. Comenzó entonces la operación sistemática de exterminio.
Adam LeBor ofrece un retrato minucioso del papel de Adolf Eichmann, enviado a Budapest para organizar la supresión de los judíos húngaros. Desde su cuartel general en una villa del barrio de Buda, Eichmann desplegó con eficacia burocrática su maquinaria de muerte. En apenas dos meses, más de 400.000 judíos fueron deportados a Auschwitz. Fue una de las operaciones más rápidas y letales de todo el Holocausto. La colaboración de parte de las autoridades húngaras, policías y funcionarios fue activa.
También aparece Otto Skorzeny, conocido por operaciones espectaculares al servicio de Hitler —entre ellas el rescate de Mussolini—, que tuvo un papel en la represión de la resistencia húngara y que, tras la guerra, terminaría sus días tranquilamente en España.
Pero lo más impactante del libro llega en sus capítulos finales, cuando se narran los intentos desesperados por salvar vidas en medio del caos. Diplomáticos de países neutrales comenzaron a emitir documentos —legales o falsos— para salvar a miles de judíos. El más conocido fue el sueco Raoul Wallenberg, miembro de la familia más rica de Suecia y él mismo de origen judío, que desapareció misteriosamente tras la entrada del Ejército Rojo. LeBor recuerda que fue probablemente secuestrado por los soviéticos, que lo consideraban sospechoso de espionaje y nunca informaron oficialmente de su muerte.
También aparecen en estas páginas otros nombres conocidos, como el nuncio del Vaticano Angelo Rotta o el suizo Carl Lutz. En el caso de España, el autor menciona repetidamente al diplomático Ángel Sanz Briz, pero curiosamente lo llama de forma sistemática “Sans Briz” y no le otorga el protagonismo que suele recibir en España. LeBor insiste en que el verdadero artífice del salvamento bajo bandera española fue el italiano Giorgio Perlasca, que había combatido en la Guerra Civil del lado franquista, se encontraba en Budapest por motivos comerciales, y que —al ver marcharse a Sanz Briz a Suiza a finales de 1944— se autoproclamó encargado de negocios de España. Con documentos falsificados y mucho valor personal, Perlasca logró mantener a salvo a miles de judíos hasta la llegada de los soviéticos.
El asedio final de Budapest por el Ejército Rojo fue brutal. Duró más de seis semanas, con combates casa por casa, bombardeos constantes, hambre, frío y miles de víctimas civiles. Cuando los soviéticos tomaron la ciudad en febrero de 1945, Budapest estaba en ruinas. A la tragedia nazi siguió la represión estalinista. Muchos civiles fueron deportados, miles de mujeres violadas, y la ciudad quedó atrapada ahora bajo un régimen comunista que impuso el silencio sobre lo ocurrido.
El libro de LeBor no se detiene en la liberación soviética, porque no fue tal para muchos. Para los judíos supervivientes, el fin de la guerra significó volver a una ciudad arrasada, sin casas, sin familias, sin comunidad. Para la mayoría de los húngaros, comenzó una nueva etapa de miedo, censura y control.
The Last Days of Budapest es, por tanto, algo más que la historia de una ciudad en guerra. Es el relato de una ilusión destruida. Una ciudad europea, ilustrada y diversa, que creyó que podría librarse del destino que ya alcanzaba a sus vecinos. Una población que miró hacia otro lado durante demasiado tiempo. Y una historia que, como tantas otras del Este europeo, apenas ha sido contada en España.







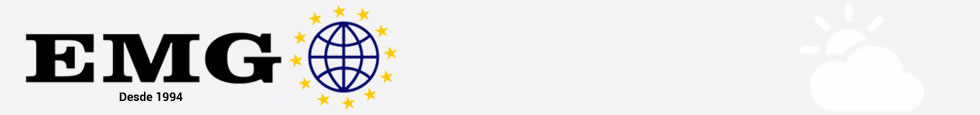


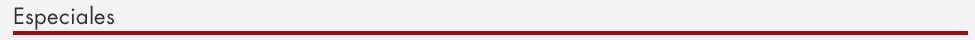



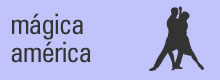




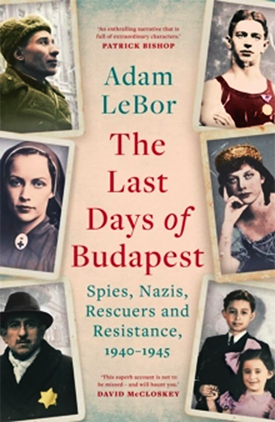
 Si (
Si ( No(
No(






