08FEB21.- Durante años vivió con nosotros. Era una tía de cariño, de esas que no tienen vínculos sanguíneos con la familia pero que, por aprecio, acaban siendo parte integral de la misma.
Sonia llegó a nuestras vidas, tras un prolongado y fallido noviazgo con un fulano tan desaprensivo e insustancial como ella, pero que tuvo el suficiente tino, como para no llevar a terreno formal una relación tan incompatible como peregrina.
Se habían conocido en una de tantas empresas electrónicas que existían en el barrio industrial, de La Ciudad de la Eterna Primavera, donde cumplían funciones como operaria y supervisor de línea, respectivamente. Era ella propietaria de una belleza ambigua, imprecisa. A él le decían el mellizo, aunque nadie sabía de quién. Mas adelante, cuando ya la relación se afianzaba, ella supo que era hijo único y, el apelativo, le venía por la reiterada excusa que daba al ser encarado por alguna de sus no pocas pololas.
¡No era yo, mi amor, debió ser mi hermano mellizo; ¡estoy harto, siempre nos confunden!
Ella se mantenía ajena a todo comentario mal intencionado, mientras se desplazaba por la empresa con un aire de Prima Donna proletaria, parapetada tras su buen porte y desusado atractivo, presta sólo a escuchar las atosigantes cursilerías que su amante deslizaba en sus oídos durante los frecuentes escarceos amorosos:
Si la belleza lastimara, yo ya estaría muerto, mi’jita.
Así, obnibulada por la voluptuosidad de esos álgidos momentos y el fraseo del impúdico galán, la relación se sostuvo en el tiempo y el espacio.
Por ser amiga de mi madre, nos visitaba con frecuencia. Su idiosincrasia simple simpatizó a todos de inmediato. En lo que a mí respecta, le di personal aprobación la primera noche en que –por lo avanzado de la hora– se quedó a dormir en casa. En esa ocasión regresé avanzada la noche y como se me habían quedado las llaves golpeé para que me dejasen entrar. En la puerta de calle había yo descubierto una pequeña ranura, que usaba para verificar si había alguien en casa o si acudían a mis llamados, las muchas veces que me veía imposibilitado de ingresar por mis propios medios. Esa noche –en un gesto de cortesía– la tía fue quien se levantó. Con el ojo adosado a la hendidura de la puerta, mis sentidos juveniles se complacieron en verla, modelando ante mis pupilas desorbitadas un diminuto y sentador conjunto de ropa interior, que ocultaba apenas su sensual anatomía.
Cuando –tras quitar el cerrojo– me advirtió que esperase hasta que ella volviera a la cama, mi libido de adolescente pareció desbocarse en presencia de un trasero portentoso, a la luz de mis pocos años y del bendito resquicio en la madera. La erótica visión me mantuvo los ánimos alterados y las manos febriles durante muchas noches.
Hacía muy poco que el sujeto la dejara plantada, cuando mamá nos relató lo sucedido. El rumor de que dos operarias de la misma empresa y de la misma sección habían sido embarazadas por el mismo funcionario detonó la ruptura. Antes de que las murmuraciones cobraran fuerza el mellizo se hizo humo y, con él, la ilusión de Sonia por contraer el sagrado vínculo. Aunque –a decir verdad– muchas cosas de la tía no pasaban de ser sólo eso: ilusiones. De hecho, nunca nadie supo que el tipo intentara enseriar el asunto.
Días después, mamá la invitó a mudarse con nosotros. Sus pocas pertenencias no parecieron restar espacio a nuestros habituales desplazamientos, por lo que, salvo su apacible presencia, pródiga simpatía y desatada verborrea, nuestras rutinas casi no sufrieron variaciones. Sus aficiones eran tan simples como ella misma. Gustaba del mar y amaba el cielo rojo de los atardeceres. El momento en que el sol se va a acostar, según decía.
Con el transcurso de los años, fue adquiriendo algunas manías insólitas, como la de asistir a cuanto funeral había, de los que llegaba relatándonos sus luctuosos entretelones. Las ofrendas florales, cantidad de coronas, responsos, público, deudos y –cómo no– del momento cumbre, el instante preciso, cuando ponían el finado al interior del nicho. Allí, los llantos de la viuda, hijos, hermanos o parientes, alcanzaban su máxima expresión, consiguiendo resarcirla –según pude deducir– de su propio luto, aunque el dolor que ella portaba en sus entrañas fuese diferente.
Quizá por ello, por el abandono de que había sido objeto, por ese proyecto nupcial jamás concretado, por esa palabra que anhelaba decir, pero nunca pudo pronunciar, es que se le hizo hábito replicar con un acepto a cualquier pregunta que ameritara una respuesta afirmativa. Nuestro primitivo regocijo dio paso al desconcierto al notar la formalidad con que lo usaba. Por tanto escucharla dejó de sorprendernos y sólo nos producía cierta inquietud, cuando teníamos invitados. Y es que la mencionada expresión posee –en su grafía y connotación– un sentido tan amplio y definitivo, que va más allá del simple y breve sí. Para disminuir el impacto que pudiese causar entre los presentes, nos adelantábamos –usando un tonillo bufonesco y algunas artimañas verbales– como, por ejemplo: ¿Sonia, aceptarías comer con nosotros? Así, empleando toda la variedad gramatical que permitía su aplicación, conseguíamos que sus extemporáneos aceptos sonaran como ocurrentes despliegues de humor.
Tras el golpe militar, cuando yo recién estaba casado y los habitantes de Arica veíamos cómo los últimos obreros en salir apagaban las luces de las pocas industrias que aún subsistían, ella anunció que se casaba. Daría el sí, el acepto real, por fin, aunque la primera oportunidad en que vi a su flamante pretendiente y futuro marido –un tipo de apellido Torres– me pareció que lucía como un palurdo, un imbécil enfundado en un atavío inapropiado.
Camisa de un rojo encendido y cuello alzado, jeans oscuros con el botapie arremangado, taquito bolero en las botas de media caña y copete engominado, completaban su afectado atuendo. La tenida no iba mal, para la época; él iba mal con ella.
Compartirían quizá el gusto por el océano –di en suponer– o los crepúsculos.
Al cabo de un tiempo nos enteramos, por intermedio de una vecina, de algunos sabrosos entretelones de la vida y obra del recién estrenado marido de la tía. La indiscreta mujer –para regocijo de nuestro morbo y atentos oídos– era ese tipo de personajes que no sólo repetían los chismes, sino que los mejoraban.
Así supimos que le decía el caballo Torres. Antes de llegar a nuestra población, esta vecina había vivido en otro sector. Allí el individuo hacía vida en común con otra chica.
Una niña menudita e insignificante, a la que sólo veíamos cuando salía a comprar o barrer la calle. Siempre indispuesta –nos contaba– ya que por lo general lucía un pañuelo en la cabeza, sujetando esas rodajas de papas que las mujeres nos ponemos cuando nos da jaqueca.
Después supimos –agregó, casi al borde de un soponcio– que era por culpa del hombre ese. ¡Sí, vecinita, a él le decían así, por lo bien dotado! De ahí en adelante, cada vez que la muchachita asomaba con la pañoleta en la frente, todo el barrio daba por sentado que “el caballo” se había amanecido “galopando”.
¿Será para tanto, oiga? –replicó mi madre, incrédula– tratando de bajarle el perfil al tema, afligida por mi presencia.
¡No le digo, vecinita!, aseguró ella enfática, sin darse por aludida. Si me lo confirmó mi hermano. El trabajaba con este tal Torres y un sábado fueron todos a los “baños turcos”. Estaba casi todo el grupo, en cueros, al interior del “torito”, –ahí donde la humedad y el calor lo encoge todo, como usted sabe– cuando él ingresó. Como en su mayoría estaban sentados en una banqueta, nadie tuvo que bajar la vista, para ver lo que vieron.
A la vista de tal desmesura, según me confidenció mi hermano, dijo, alzaron los ojos, para ver de quién se trataba.
Todos, al unísono, desde el primero al último, como puestos de acuerdo, con las cabezas haciendo “la ola”, casi. Y bueno, era él. Pasó contoneándose, ufano, humillándolos. Desde ese día quedó como: “el caballo”, vecina.
Si bien mi madre tomó la copucha con la filosofía que otorgan los años, para mí fue toda una revelación. Nunca tuve a la tía como una persona muy espiritual que digamos, pero de ahí a lo escuchado, había una considerable diferencia. En fin, en ese momento aprendí que no se debe juzgar un libro por la portada y, también, que el mar y las puestas de sol no lo son todo en esta vida.
Dejamos de verla un tiempo, pero volvió a frecuentarnos de nuevo cuando estaba embarazada de su primer hijo, y siguió haciéndolo mientras paría una seguidilla de bulliciosos retoños, hasta completar suficientes como para un equipo de baby fútbol.
Los quehaceres que involucraban amamantar a tanto crío y apacentar al jefe de la manada impidieron que nos visitara mas seguido. Nos sentimos aliviados, puesto que su comportamiento se iba haciendo cada vez más errático y fantasioso.
Como refrendando aquello, un día cualquiera, mi hijo mayor llegó contándonos una anécdota perturbadora:
– ¡Una señora que no conozco, pero que lo debe conocer a usted, me agarró a garabatos por no saludarla!
– ¿Qué te pasa, tal por cual, estás ciego o ya no saludas a los pobres?
En ese momento asumimos que en el particular universo en que funcionaba la tía, no imperaba el mismo orden cronológico que regía al resto del planeta. Mi hijo primogénito y yo, éramos –para ella– uno solo. En mi hijo seguía viendo al atolondrado muchacho que conociera hace muchos años, en casa de su amiga.
Pasado un tiempo nos encontramos con uno de sus hijos. El mayor según creo. Mientras mi progenitora conversaba con él, yo fantaseaba con la idea de estar delante de uno de los integrantes del equipo de baby fútbol, que la tía, y el caballo, con tanta diligencia habían conformado.
Nunca supe si alguno de ellos practicaba ese deporte siquiera pero, de hacerlo, estuve seguro de que el joven que platicaba con nosotros, ocuparía el puesto de arquero. Eso, a la vista de su entristecido semblante y el desamparo de su aspecto, (la posición de guardametas es la más ingrata). Al reanudar nuestro camino, me enteré de que el muchacho había confidenciado a mamá que la suya estaba enferma.
Fuimos a verla con la frecuencia que permitían nuestras obligaciones y, poco después, supimos de su fallecimiento. Concurrimos a su velorio, pero no logramos juntar valor como para ir a su sepelio, donde esta vez sería ella la innegable protagonista de aquello que tanto gustaba presenciar.
Hoy tiempo hace ya que la tía Sonia no está con nosotros, pero algunas tardes —cuando el sol empieza a perderse en el horizonte— el recuerdo de sus extravagancias aún viene a poner una cuota de alegría en nuestros pensamientos.







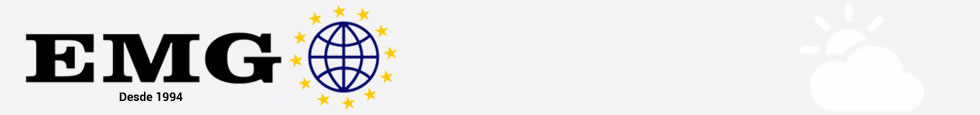











 Si (
Si ( No(
No(
 A favor (
A favor ( En contra (
En contra (






