Esta mañana, harto de estar encerrado como un oso entre las cuatro paredes de mi luminoso y silencioso apartamento, junto a la Calle 42, digo a la Gran Vía madrileña, ha ocurrido lo que tanto ansiaba. Pedro, mi amigo el taxista de corazón de oro y su madre, tan semejante en experiencias y recuerdos a mí, han salido disparados conmigo rumbo al alto Guadarrama.
Parece que es una fijación propia de la senectud, pero el hecho es que en el cochazo que mi mujer ha heredado de mi amigo Fernandito, muerto de tanto fumar, nos ha conducido como un meteoro hasta los 1886 metros sobre el nivel del mar del Puerto, y además del “Pasadoiro”.
El comedor en madrera de pino barnizada, las plantas tropicales en un hábitat templado y dulce con una temperatura externa que roza los veinte grados y hasta los treinta bajo cero. Comiendo sopas de ajo con huevo escalfado y chuletones de Ávila, tiernos, olorosos y sabrosos, y huevos fritos con morcilla y choricillos a la brasa, regados con vino blanco de rueda muy frio, servido en copas de cristal de Bohemia.
Y cervezas alsacianas tostadas y limonada natural exprimida a mano con azúcares y hielos, nada de “Fantas” ni cosas por el estilo.
Sí, amigos, me sentí en el quinto cielo. Se pasaron mis murrias, depresiones, abulias y malas leches, me sentí flotar más allá del mundo de las vacunas, los antifaces y los virus asesinos y los políticos de diseño.
Así, ascendiendo como en un travelling por un pinar tupido, pasada la Fuente de los Geólogos y el Ventorillo, donde el primo Antonio Ubillos, mi padre y Valentín Zornoza, dejaban el autobús, cargaban con los esquíes al hombro y subían a pie hasta el mismísimo Puerto.
Recuerdos, subiendo en el telesilla bamboleante hasta llegar a la Bola del Mundo, hasta las mismas antenas parecidas a cohetes espaciales para viajar Marte o a otros planetas donde poder fundar colonias terrestres.
Navacerrada es para mí algo que está más allá de la vida, más allá de los sueños, más allá incluso de eso que he admirado siempre y tanto como es la escritura. Porque el Puerto de Navacerrada, aunque lo intenten hundir y naufragar los políticos de turno, siempre tendrá “El “Escaparate”, la pista para aprender a esquiar; el Chalet de Aviación del Ejército del Aire; El pluviómetro, para medir la lluvia; Chachito y Perlita, los cachorros, los perros para salvar vidas humanas en las grandes nevadas y ventiscas, enterrados ahora precisamente muy cerca del chalet y cuyas tumbas yo visitaba con frecuencia.
Y Pedro Quiroga paladeando con delectación el humo de un Philips Morris o un Chester, ante mi padre, atándonos una bota desabrochada ahí en la nieve, o pidiendo a Pepe Arias – con tanto parecido al actor Gregory Peck – unas raciones de angulas de Aguinaga, en una demostración de la fuerza y de lo que era capaz de hacer y de pedir un padre para unos hijos tan queridos y mimados, y una esposa enjoyada y alabada.
Ahora, todos esos fantasmas -, más recuerdos que otra cosa -, miraban, nos miraban desde el comedor del “Hotel Pasadoiro”, durante el almuerzo o bien pudiera ser la última comida antes de penetrar en la vida verdadera, eso que han llamado desde siempre la vida eterna, aunque esa vida ya comienza, y la de todos, el día de nuestro nacimiento.
Quizá es por eso y no por otra cosa que cada vez me gusta más, con toda intensidad, subir al Puerto de Navacerrada.
Intuyo, sé que es ahí donde estoy más cerca de mi destino verdadero, más allá del mundo que todos vosotros conocéis y que tanto estimáis.







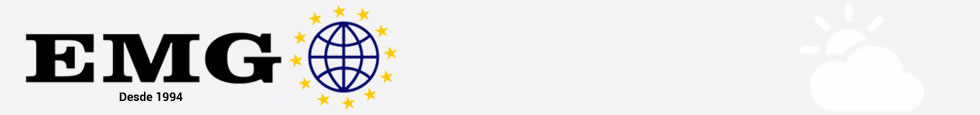











 Si (
Si ( No(
No(






