No es la primera vez que el coliseo madrileño abraza a este cisne legendario. La pasada temporada presentó la versión de Helgi Tomasson, fiel al original de Petipa e Ivanov, con el Ballet de San Francisco. Pero lo que llega ahora es algo completamente distinto: una obra que no busca rendir homenaje al pasado, sino dinamitarlo con elegancia y sensibilidad.
Cuando los cisnes dejaron de ser princesas
La audacia de Bourne comenzó en 1995, en el Sadler's Wells londinense, cuando se atrevió a hacer lo impensable: eliminar a la princesa Odette y sustituirla por un príncipe atormentado. Más aún, convirtió el cuerpo de baile de cisnes en una bandada exclusivamente masculina. No fue un capricho estético ni una provocación gratuita. Fue una decisión narrativa que transformó la fábula romántica original en un drama psicológico profundo sobre la masculinidad, la represión y el anhelo de libertad.
El protagonista de esta versión no es un príncipe encantado que busca romper un hechizo ajeno, sino un hombre atrapado en las convenciones sociales, asfixiado por expectativas que no comprende y deseos que apenas se atreve a reconocer. Cuando aparece el Cisne Blanco —poderoso, seductor, salvaje— no estamos ante una visión romántica, sino ante el espejo de todo aquello que el príncipe se ha negado a sí mismo. Es un momento de revelación tan hermoso como perturbador.
Una partitura intacta, un universo transformado
Chaikovski permanece imperturbable. Ni una sola nota ha sido alterada. Y sin embargo, todo suena diferente cuando la música acompaña esta narrativa renovada. Las notas que antes evocaban melancolía dulce ahora resuenan con una tensión inquietante. Los pasajes que celebraban el amor cortés se convierten en gritos silenciosos de liberación.
La magia visual corre a cargo de Lez Brotherston, cuyo diseño de vestuario ha sido justamente premiado con un Tony. Sus cisnes no llevan tutús vaporosos: sus cuerpos semidesnudos están cubiertos de plumas que sugieren tanto la belleza como la ferocidad animal. El resultado es hipnótico, una imagen que se graba en la retina y ya no la abandona.
La iluminación de Paule Constable completa el hechizo. Con precisión quirúrgica, la luz revela y oculta, subraya lo evidente y susurra lo subliminal. Cada cambio lumínico es una declaración emocional que guía al espectador a través de las capas de significado de cada escena.
El lenguaje del cuerpo reinventado
Lo extraordinario de esta producción es su capacidad para fusionar sin fisuras el ballet clásico, el neoclásico y la danza contemporánea. Los bailarines de New Adventures —compañía fundada por Bourne en 1987— no solo ejecutan pasos: interpretan, actúan, narran sin pronunciar una palabra. Cada gesto tiene intención dramática; cada movimiento cuenta una historia.
Esta actualización del lenguaje coreográfico ha permitido que la obra conecte con audiencias que jamás habían pisado un teatro de ópera. Jóvenes, curiosos, escépticos del ballet tradicional: todos han sucumbido ante la fuerza narrativa de esta propuesta. No es casual que la producción lleve treinta años ininterrumpidos en escena, acumulando más de treinta galardones internacionales, incluidos el premio Olivier y tres Tony.
Un legado que trasciende el escenario
La influencia de esta obra ha trascendido las tablas. Quien haya visto Billy Elliot —la conmovedora película de Stephen Daldry estrenada en 2000— recordará la escena final: el protagonista, ya adulto, salta al escenario como el Cisne. No es casualidad. El bailarín era Adam Cooper, uno de los intérpretes originales de la versión de Bourne, y ese fragmento pertenece precisamente a esta producción. Es un testimonio de cómo esta reinvención no solo renovó el ballet, sino que permeó la cultura popular.
Una cita ineludible con la danza contemporánea
Las cinco funciones programadas en el Teatro Real —el 19, 20 y 21 de noviembre a las 19.00 horas, y el 22 de noviembre con dos pases, a las 12.30 y 18.00 horas— representan una oportunidad única de presenciar una obra que ha redefinido lo posible en la danza narrativa.
No se trata de un espectáculo más. Es la ocasión de ser testigo de cómo la tradición puede ser desafiada sin ser traicionada, de cómo un clásico puede respirar con pulmones nuevos sin perder su alma. Matthew Bourne no destruyó El lago de los cisnes: lo liberó de su jaula de cristal y le enseñó a volar con alas propias.
En un mundo donde tantas propuestas artísticas prometen transgresión y ofrecen apenas ruido, esta producción cumple su promesa: es revolucionaria, bella y, sobre todo, profundamente humana. Con toques de humor que aligeran sin trivializar, con una estética opulenta que deslumbra sin distraer, con una valentía artística que desafía sin agredir.
Treinta años después de su estreno, El lago de los cisnes: la nueva generación sigue siendo tan relevante como el primer día. Quizá más. Porque habla de represión, de identidad, de la valentía que requiere ser uno mismo en un mundo que exige conformidad. Y lo hace sin pronunciar una sola palabra, solo con la verdad absoluta del cuerpo en movimiento.
El Teatro Real se prepara para recibir esta bandada de cisnes indómitos. Madrid tiene una cita con la historia de la danza contemporánea. Sería imperdonable dejarla pasar.







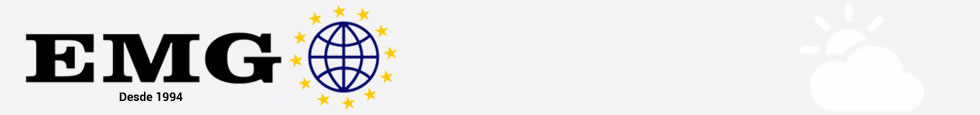













 Si (
Si ( No(
No(






