16OCT18.- A medida que la carretera iba avanzando por el monte, el campanario del monasterio apareció entre las altas copas de los abetos, aquella fría mañana de febrero. Casi alcanzaba a oír las ligeras campanadas que oía en mis sueños, que me perseguían adonde fuese. Los abetos comenzaron a quedar atrás y el abrupto peñón donde se erguía la ermita que con el paso del tiempo se convirtió en un pequeño monasterio se dio a la vista. Sobre las rocas de un color marrón negruzco se había extendido una fina colcha de hierba.
Frené y me bajé del coche antes de llegar a la explanada anterior al portón de la ermita, prefería verlo con mis propios ojos y no a través de un cristal. Me dolía solo de pensar en aquella noche en la que...
Mis pensamientos y mis pies se pararon al unísono en frente del monasterio, superviviente al paso del tiempo, pero que no había podido sobrevivir a esa última noche, la noche del incendio.
Me arqueé para poder rozar con mis dedos esas piedras cubiertas de algo gris, hollín. Mis dedos se tornaron grises al tocar la ceniza que se escondía entre la hierba, todavía de un pálido color negro. Levanté la vista hacia el portón de madera y comencé a andar. Las piedras crujían y se removían con cada pisada, removiendo también los recuerdos que había encerrados en mi cabeza, esos recuerdos que llevaban tanto tiempo sin salir del polvoriento armario.
Pero fue realmente al pisar el primer escalón cuando fui consciente de verdad. Fue como un relámpago en mi pecho, una triste campanada resonando por los valles y de repente la vi allí.
Estaba llorando, fuera de las mantas hacía frío. Como leyendo mis pensamientos la pesada puerta de la ermita se abrió y una borrosa silueta salió al exterior, intentando descubrir la fuente de aquel llanto a través de la niebla. Pero no logré ver aquel rostro hasta que una mano temblorosa levantó un titubeante candil. Era una cara delgada, que parecía brillar con luz propia. Detrás de unas lentes redondas me observaban unos ojos de un curioso color gris, -¡Cómo las nubes!- recuerdo que pensé. Sus delgados labios formaron una sonrisa, aquel rostro irradiaba calor, un calor capaz de disipar toda la niebla a su alrededor.
-¿Quién es, Madre?- preguntó una voz desde el interior de la ermita.
Ella se giró para responder -Esta pobre criatura, mírela hermana, mírela como llora-.
La hermana se asomó por detrás de la Madre y su rostro también se iluminó con una resplandeciente sonrisa. -¡Tráigalo aquí Madre! Debemos ayudarlo, se está muriendo de frío, y... es tan tierno – añadió con dulzura.
Madre se acercó, su rostro rozó el mío, me besó en la frente y murmuró suavemente -Nadie te dañara mi pequeño, con nosotras estas a salvo-.
No pude reprimir una triste sonrisa al recordar su voz, su sonrisa, aquellos ojos grises... recordarla dolía.
Di un paso y no pude evitar fijarme en la destrozada puerta de madera, chamuscada y de un resplandeciente color azabache. Entré por el hueco que las llamas habían abierto en el pesado portón y el escenario me sobrecogió.
No debería haberme esperado algo distinto, recordaba perfectamente como había quedado la ermita después de ser devorada por las llamas. Pero, aun así, el panorama que tenía delante no hacía nada más que horrorizarme. Los bancos de la pequeña ermita estaban caídos y quemados, alguien los había empujado hacia los laterales, de manera que el suelo, que antes había sido de un blanco marmóreo impoluto, estaba mancillado por las negras cenizas de aquella noche. Las pequeñas capillas que habían estado dedicadas a los santos estaban también destrozadas. De las imágenes no quedaba más que un negro tocón y unas flores marchitas. El techo de la nave se había desmoronado y aquí y allá había alguna viga, caída desde arriba.
Pero lo más sorprendente era, que en el altar, junto al devastado crucifijo, la imagen de la Virgen estaba intacta. Descansaba sobre un pedestal de piedra y los pliegues de su vestido continuaban igual que siempre, petrificados e inmortalizados en aquella imagen. Sus brazos estaban alzados hacia el cielo, buscando el perdón y la misericordia para sus hijos. Su rostro, sereno y calmado, me proporcionaba la paz interior que llevaba años buscando.
Fue entonces cuando me llegó el segundo relámpago, aquel estallido que no hacia otra cosa que romper mi viejo corazón.
Allí estaba, de nuevo. Postrada frente la imagen de la Virgen, las cuentas del rosario resonando entre sus dedos. Yo estaba sentado en uno de los bancos, observándola embelesado. Por detrás una de las hermanas barría el suelo con una escoba de paja. Esperé sentado hasta que terminó.
-Madre– comencé -¿por qué rezas a la Virgen todos los días?.
Ella me sonrió –Por muchas cosas-.
-¿Por qué cosas?- la pregunté.
-Para que me ayude a llevar mis cargas- me respondió.
-¿Y Ella te ayuda?-.
-Siempre- me dijo con una sonrisa.
Después de un rato pensando la prometí -Yo también voy a rezar a la Virgen todas las mañanas contigo-.
-¿Y qué la vas a pedir?- me preguntó con esa voz que tantas veces me había ayudado a salir de las rabietas y los enfados.
-La voy a pedir que Sor Teresa haga todos los días tarta de manzana- ella rio y continué –también la voy a pedir por ti-.
En ese momento una hermana entró precipitadamente en la ermita y murmuró algo a Madre. Madre asintió y dijo que ahora iría.
-La hermana Lucía está muy enferma, debo ir ahora a verla. Reza por ella, lo necesita más que yo- había una nota de preocupación en su voz.
Asentí, y tanto ella como la otra hermana salieron de la nave. Me asomé por el portón, que estaba abierto, y la vi montándose en el pequeño carro de madera, tirado por dos jacas, cuyo suave pelaje gris tenía un aspecto fantasmagórico debido a la niebla que se levantaba desde los altos pinos y abetos. Con un grito del hombre que llevaba el carro, el único hombre que vi allí, este se puso en marcha y se perdió de vista en la primera curva del camino.
Recordaba ese día a la perfección, había estado rezando postrado a la virgen hasta que regresaron por la noche. Me enteré de que la hermana Lucía había logrado sobrevivir a una dura enfermedad. Madre me preguntó si había estado rezando, yo asentí y ella me dijo que nunca debía de infravalorar el poder de la oración, porque la oración es deseo y no hay poder más grande en este mundo que el del deseo. Sé que al principio no la entendí, pero ahora mi anciano cerebro recordaba a la perfección una frase bastante similar que había salido disparada de los labios de algún gran filósofo. Algo que sí que entendí, en el mismo instante en el que la tenue luz lunar entraba por las decoradas vidrieras de la ermita e iluminaba su rostro, era que todo se lo debía a ella y a lo que me había enseñado.
Fue al pasar la puerta que daba al pequeño claustro cuando el tercer recuerdo me impactó de lleno en el cuerpo.
Era por la mañana, yo estaba sentado en el pequeño jardín que cuidaba sor Humildad. El alto ciprés que había en una esquina me daba sombra, al igual que los naranjos que estaban sembrados en línea recta. Estaba jugando con un caballito de madera que me había regalado el carpintero del pueblo cuando fui con Madre a encargar una estantería. Distraídamente me fui acercando poco a poco a la columnata que separaba el jardín del pasillo y de las habitaciones y estancias. Colocadas en uno de los bancos de piedra había dos hermanas, hilando laboriosamente y enfrascadas en una conversación. Al principio estaba demasiado lejos para oírlas, pero a medida que me fui acercando la conversación también cobró vida para mis oídos.
-... de todas formas, no me puedes rebatir que es una buena persona a pesar de todo lo que a sufrido- dijo una de ellas, la que parecía de mayor edad, mientras metía el hilo por el diminuto ojal de la aguja, la cual resplandecía con cada movimiento que hacía la monja.
-No, no, eso no te lo rebato, pero... ¿no crees que ha tomado algunas decisiones incorrectas?- preguntó con tono dubitativo.
-Errar es de sabios, hermana, errar es de sabios. Además, durante su tiempo como abadesa, nuestros números se han duplicado- contestó la otra muy sabiamente – y... ¡ no has visto con que devoción le reza a nuestra Madre celestial siete rosarios al despertarse y siete al dormirse!- añadió con cierta admiración.
-Si eso ya lo sé, hermana, pero no sería mejor que el monasterio estuviera en manos de otra persona distinta.– al ver la cara de reproche de la mayor añadió rápidamente y muy agitada -Me refiero a que su mandato no durase tanto, ya sabes, que no fuese hasta su muerte.
-Hermana, el que nuestra reverenda Madre haya vivido tanto no es obra de otro sino de nuestro Padre universal y de que su reverenda presencia roza la santidad- afirmó tercamente.
-Pero, ... no sabes lo que dicen por ahí de ella, dicen..., dicen- susurró, evitando ser escuchada.
-¡Hermana!- chilló la otra –Si va una escuchando a todas las gentes varias que una encuentra en la vida. ¡Dios mío! Entonces está una perdida, y ninguna luz le sacará de la oscuridad eterna en la que se ha sumido-.
-Ya, hermana, ¿pero es cierto eso que dicen?- insistió.
-Yo no sé mucho sobre el tema, pero... dicen que nuestra reverenda Madre nació en un pueblo perdido de allá en las colinas cántabras, de su familia se sabe poco, pero se oyen rumores de que realizaban ritos...- miró a su alrededor y se acercó para susurrar a la joven – ritos del anticristo-.
La otra hermana gimió y una expresión entre asombro y preocupación pasó por su delicado rostro. Yo no comprendía nada de aquello, así que seguí jugando despreocupadamente con mi caballo de madera.
-Dicen que nuestra Madre huyó de su familia, y la encontraron, en el bosque que hay pasado el arroyo del pueblo.- continuó con su dramático relato –La encontró el sacerdote de entonces, una muy buena persona cuya alma rozaba también la santidad. Al padre Benello, en paz descanse, le gustaba pasear por los bosques, decía que la naturaleza es lo que el hombre tiene que más le une a Dios. El padre Benello la crio y la educó en la fe cristiana. Se dice que la niña sufría horribles pesadillas, y que padecía espeluznantes ataques, probablemente debidos a su familia... Por eso el padre Benello decidió ingresarla en la ermita de la Virgen de la Peña con otras cinco monjas, esa pequeña ermita y esa pequeña hermandad fueron los orígenes del monasterio y de la creación de la orden de las devotas a Santa María de la Peña.- en ese momento se paró, bajó la voz y prosiguió con un tono más misterioso -Dicen también que debido a su turbulenta infancia decidió adoptar a ese niño... dicen que lo adoptó por que se vio reflejada en él-.
Tan repentinamente como había venido, aquella memoria se desvaneció en el aire, y yo no pude evitar que una lágrima, no sé si de agradecimiento, de pena o de rabia, me resbalase lentamente por la mejilla.
Otra lágrima me rodó por la cara al contemplar el devastado escenario donde acontecía mi memoria. El alto ciprés se hallaba sin hojas; su esbelto tronco, quemado; sus orgullosas ramas, rotas y esparcidas por el césped negro y polvoriento. Los naranjos que con tanto cariño cuidaba sor Humildad, estaban igualmente destrozados, sus ramas carbonizadas sostenían las pocas hojas negras y marchitas que habían conseguido retener. El resto de ramas y hojas se encontraban en el suelo cubriendo de un manto negro y marrón la triste tierra espolvoreada de cenizas. En cuanto a las columnas de bonitos capiteles que había entre el pasillo y el jardín, se encontraban en un grave estado de deterioro. Muchas de ellas habían caído al suelo y se habían roto en pedazos sobre las tristes losas del pasillo, a otros, se les habían desprendido grandes trozos y se hallaban ligeramente chamuscados. Los capiteles, que habían tenido detallados relieves de las historias de la biblia, estaban aún en peor estado, los relieves estaban tan erosionados que habían prácticamente desaparecido, los bonitos vegetales y plantas se habían tornado negros, y los ojos de todos los hombres que habitaban los relieves reflejaban el fuego de aquella noche, silencioso, invencible, incesable, siempre acechando. Con cada pisada, las losas de piedra resonaban como el toque de las campanas de plata que había en el campanario del monasterio. Lo único que permanecía intacto era aquel banco de piedra en el que ambas hermanas habían discutido. A medida que fui andando, las distintas estancias se fueron desvelando. Primero, la botica, todas las mesas de trabajo estaban por el suelo, los delicados frascos de cristal esparcidos en diminutos pedazos, las plantas medicinales carbonizadas en sus propias macetas, los distintos remedios en el suelo. La siguió la pequeña biblioteca, las estanterías estaban caídas y de un resplandeciente color carbón, los libros quemados y en el suelo, con sus páginas abiertas que parecían querer narrar la horrible pesadilla de aquella noche, la oscuridad, el terror, la luz del ardiente fuego y la inevitable sombra de la muerte que había acechado al monasterio. En la mesa de trabajo estaban todavía los tinteros y las plumas caídos y los papeles y documentos chamuscados. Recordaba aún la dedicación y devoción que habían sentido las hermanas por aquella biblioteca que representaba para ellas un pequeño templo de sabiduría, pulcro, impoluto. Me pareció divisar la débil imagen de Madre encorvada en uno de los destrozados taburetes, frente a un libro de páginas bañadas en polvo y en tinta de resplandeciente color rojo como el color del fuego que más tarde los consumiría. Una lágrima asaltó mi mejilla mancillada por la ceniza gris y el dolor del recuerdo.
Pasado el triste umbral de la destrozada biblioteca se encontraba las escaleras que muchas veces había atravesado cogido de la mano de Madre. Con una triste sonrisa recordé como siempre antes de irse a dormir le pedía a Madre que me acompañara hacia el dormitorio.
El recuerdo apareció súbitamente en mi cabeza. Como si hubiera estado allí esperando durante aquellos setenta largos años de noches sin dormir. Incesantes torrentes de recuerdos y tristes lamentos de campanas derretidas por las llamas.
-La escalera me da mucho miedo, Madre- le habría dicho yo, después de mirar durante largo rato a la oscuridad que se cernía sobre las paredes de piedra.
-¿Por qué?- habría preguntado ella.
-Porque, ¿y si hay un monstruo?-.
Ella habría sonreído con sus finos labios y en su viejo rostro se habrían dibujado aquellas arrugas que tanto quería. Sus ojos se habrían iluminado como siempre hacían cuando hablaba conmigo, y habría sacudido de manera imperceptible los hombros, como si un escalofrío se hubiese apoderado de su espalda. Eran esas cosas, sus pequeñas manías imperceptibles, lo que más me gustaba de ella, la manera en que me miraba, como se sacudía antes de hablar, el hecho de que siempre se alisara los hábitos antes de tomar asiento y aquella manera de poner los labios que tanto la caracterizaba. Aquellos gestos me hacían sentir querido, único y especial.
-No te preocupes, no es en escaleras donde se esconden los peores monstruos- habría dicho ella, con aquella voz que tanto me tranquilizaba.
-¿Y dónde se esconden?- habría preguntado yo.
Ella habría cogido mis manos y las habría cruzado sobre mi corazón.
-Dentro de ti- habría respondido.
Yo habría mirado a mi pequeño cuerpo con una mezcla de repulsión y miedo, sin comprender del todo lo que Madre intentaba trasmitirme. Entonces, ella habría tomado mi mano suavemente y habríamos ascendido por los escalones hacia la oscuridad.
Ahora tan solo quedaban los escalones de piedra cubiertos por una fina capa de ascuas y cenizas, sobre ellas los enormes tablones de madera del techo hechos trizas y arriba de las escaleras, el espacio vacío que había dejado el segundo piso al derrumbarse. Pude imaginar perfectamente, a través de la cortina de lágrimas que empañaban mis ojos, el caos al otro lado de los viejos muros. Los restos de lo que antes eran las camas y sábanas esparcidos entre los zarzales y enterrados bajo las enormes piedras que pesaban ahora sobre mi encogido corazón. No tuve fuerza para seguir mirando el recuerdo de Madre tendiéndome su mano, como una imagen grabada en mi retina con el paso del tiempo. Tiempo, hacía tanto tiempo que no oía su voz ronca pero suave, que no veía sus ojos radiantes, que no sentía el cálido abrazo de sus manos; hacía tanto tiempo... y el tiempo duele, o por lo menos duelen los recuerdos. Un dolor punzante que desgarra la piel y la hace trizas, un dolor que brota desde dentro haciéndote estallar en pequeños pedazos de fragmentada tristeza. Pedazos como las lágrimas que ahora caían desde mis ojos, acariciando mi piel, abrasándola sin querer. Seguí andando hacía la puerta, tenía que salir de aquella niebla de recuerdos que me rodeaba. Me estaba asfixiando. Me dolían las piernas y las manos, rasgadas por el tacto de aquellas silenciosas piedras que caían sobre mi cabeza. Corrí, empecé a correr hacia la puerta trasera del monasterio. Corría sin motivo, sin razón alguna aparente, como un loco. Sin embargo, yo sí que sabía de qué huía, de qué corría. Corría por miedo, por miedo a recordar más cosas.
Alcancé la puerta, el marco chamuscado de madera y de nuevo me vi transportado al mismo lugar pero en otra realidad, en otro tiempo. El recuerdo hizo que el cuerpo se me retorciera, estremecido por el dolor.
El calor hacía que enormes gotas de sudor resbalaran por mi frente lisa y pálida mientras corría con toda rapidez por los pasillos del claustro. Los pasos de mis zapatos resonaban bajo el enorme estruendo de las llamas.
Allí estaba, mi pesadilla. Me había transportado a la noche en la que mi vida de verdad se vio truncada. Estaba en la noche del incendio.
Las llamas anaranjadas salían despedidas desde las pequeñas escaleras que conducían a la cocina, donde la hermana Teresa, la cocinera, había estado preparando la cena. Pero ahora mis pensamientos no estaban dirigidos hacia Sor Teresa, ahora no tenía pensamientos. Mi cabeza había sido inundada por el miedo y solo tenía ojos, ojos que veían el resplandeciente color de las llamas, ojos que veían los árboles del jardín caerse a trizas, ojos que veían como el monasterio se derrumbaba a toda velocidad; y oídos, oídos que oían el temible crepitar del fuego, el estruendo de los tablones de madera contra las losas de piedra, el susurro del viento, los gritos de las monjas y mis propios pasos. Fue entonces cuando la vi, junto a la puerta de la biblioteca, dirigiendo a un pequeño grupo de hermanas que corrían cargadas de libros hacía la salida. La puerta trasera, la única parte del monasterio que permanecía todavía intacta, sobreviviendo al incendio. Me entraron ganas de gritar su nombre, de correr a sus brazos y de fingir que no pasaba nada. Pero, entonces ella giró su cabeza y me vio a mí, sus ojos se abrieron y resplandecieron como de costumbre, bueno, no como de costumbre. Aquella noche sus ojos brillaban más, acariciados por el fulgor de las llamas, y brillaban con un brillo distinto, no de amor, no de ternura, sino de miedo. Al ver el horror reflejado en los enormes ojos de Madre un miedo vivo se apoderó de mi, un impulso de correr, la sensación de que se me incendiaban las entrañas. Las llamas avanzaban a mis espaldas, ya habían devorado la ermita y el pasillo norte del claustro. El fuego se acercaba peligrosamente a la biblioteca, a Madre. Eché a correr en aquella dirección. El fuego se acercaba cada vez más y más, sentía como la espalda se me quemaba y como el calor insoportable se adueñaba de todas las partes de mi cuerpo.
A partir de aquí, la memoria se vio como cubierta por una neblina, la imagen se desfocalizó dentro de mi cerebro. No conseguía pensar con claridad. Había sido entonces cuando el humo se había apoderado de mí, durmiéndome y transportándome lejos de aquella horrible noche. Las lágrimas se volvieron a adueñar de mis pupilas, ya sabía como acababa esta historia, no quería ver el final repetido otra vez. No quería ver como...
Madre me vio, vio el fuego, a las hermanas y la puerta por la que teníamos que salir todos. Madre ordenó a las monjas que se pararan y que sacaran fuera del monasterio los libros que tenían en las manos. Las dijo que una vez fuera no volvieran, era lo más seguro para ellas. Yo me quedé quieto, las piernas se me quedaron pegadas a las pesadas losas de piedra del claustro. El fuego se acercaba, podía oír el crepitar de las llamas, ver el resplandor naranja rebotando en las frías paredes, los hábitos negros de las monjas moviéndose con rapidez hacia la salida. Como en un sueño en el que yo no participaba, era tan solo un visitante, una presencia que se había colado allí de alguna manera. Estaba paralizado por el miedo, pero una sensación de asombro me llenaba por dentro. El fuego se cernía ahora sobre la puerta de la biblioteca, Madre había evacuado a todas las monjas y ahora era ella quien corría por el pasillo de piedra, sus pasos apenas audibles bajo el enorme estruendo del mar de llamas que me engullía. Madre siguió corriendo, hasta que por casualidad giró la cabeza y me vio a mí, paralizado por el fuego que se acercaba cada vez más. Se giró en el acto y corrió hacia mí, un ángel salvador que me sacaría de aquella pesadilla, una mancha negra en medio de las impolutas paredes del pasillo. El ángel se acercaba, me tomaba de la mano, intentando una sonrisa tensa, los ojos fijos en la puerta. Me llevaba volando, fuera del círculo de llamas, a través de los bellos pasillos de columnas perfectas. Me llevaba lejos, hacia la puerta, hacia mi salvación. Tiraba de mí, yo no lloraba, sabía que en sus manos nada me pasaría, sabía que eran las manos de un ángel. Las llamas nos seguían, sin embargo, yo sonreía, todo era un sueño. El humo me nublaba la mente, quería dormir.
Se cayó una columna, interrumpiendo el paso y haciéndose añicos sobre el suelo. Madre miró hacia atrás, y yo la imité. Intentó saltar sobre la columna y tropezó. Me dijo que siguiera corriendo, me limité a obedecerla. Tenía los ojos naranjas y la cara apretada por el dolor, la pierna caía fuera de su hábito en una posición poco natural. Más tarde sabría que se la había roto. Corrí hasta la puerta y luego me giré.
Fue entonces cuando lo vi. El cuerpo negro de Madre, enfundada en su hábito, como un estandarte entre las llamas. La mano en alto, agarrando la mano del ángel que había venido a salvarla.
Unas manos me arrastraron hacia atrás, tirándome al suelo.
Estaba tendido en el suelo, rodeado de las piedras calcinadas. Las lágrimas rodando por mis mejillas sucias y surcadas por las arrugas. Setenta años de sufrimiento, setenta años de dolor y de tristeza. Setenta años de duelo, aun así, sabía que nunca serían suficientes. Nunca compensarían todo lo que pasó, nunca conseguirían borrar los recuerdos, el dolor... Nunca conseguirían borrar aquella noche. Los recuerdos se mantenían pegados a mi pecho, impidiéndome respirar correctamente, presionándome contra el suelo.
De todas formas, era para eso para lo que había acudido esa mañana de febrero al pequeño monasterio de las devotas de Santa María de la Peña. Para recordar de nuevo, para que todo volviera a pasar, para llorarla otra vez... mejor dicho, para llorarla por última vez. Ya había llegado la hora de dejar todo atrás. Ya lo había conseguido, había conseguido la paz que había buscado durante setenta años. Ya estaba listo para olvidar.
Fue entonces cuando lo vi. Alcé la mano en alto, agarrando la mano del ángel que había venido a salvarme.
(*) Pedro López Guzmán, natural y residente en Madrid, ganador de la segunda convocatoria del Certamen de relatos cortos para jóvenes Premio Internacional Prudencia Gutiérrez García 2018 (1869-1955), que convoca y organiza el ayuntamiento Crespos (Ávila).







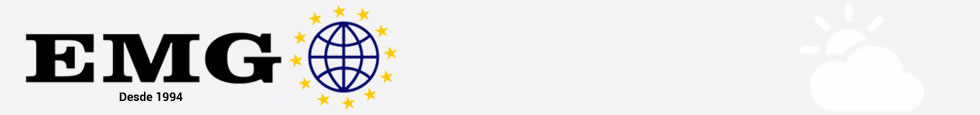










 Si (
Si ( No(
No(






